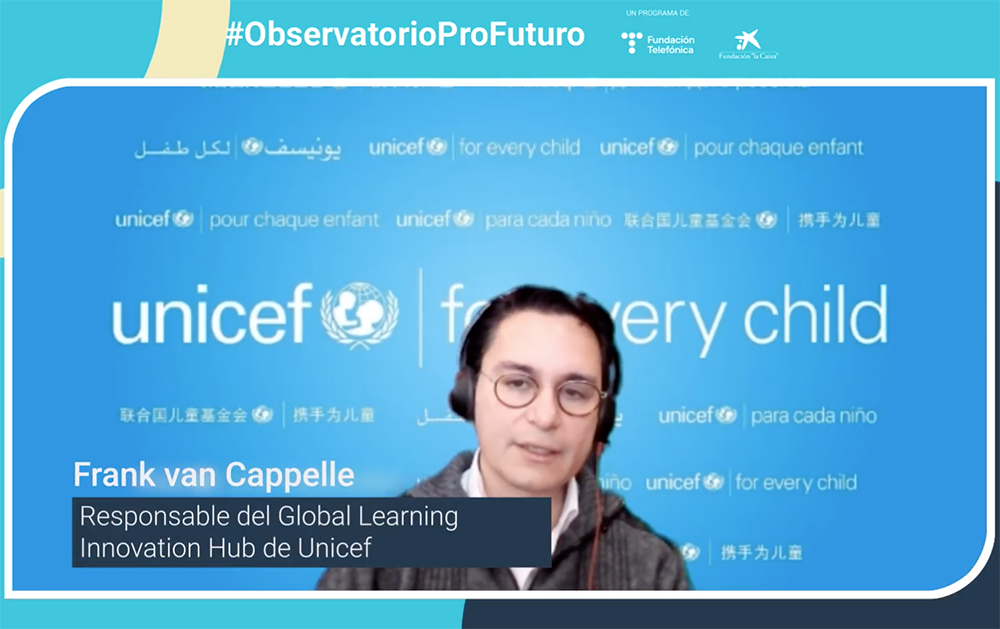La educación lleva décadas arrastrando una vieja herida: la brecha digital. Primero, esta consistía en tener o no un ordenador en casa; después, fue disponer o no de conexión estable. Hoy, el problema se ha sofisticado. Ya no se trata solo de quién se conecta, sino de quién puede usar, pagar y sacar partido de las nuevas herramientas de inteligencia artificial. La línea divisoria se desplaza: del dispositivo, la electricidad y el wifi a los algoritmos y las suscripciones premium.
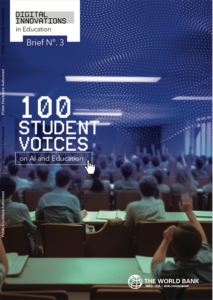 El Banco Mundial lo acaba de documentar en un informe titulado 100 Student Voices on AI and Education. Hablaron con estudiantes de diez países (de Camerún a Ruanda, pasando por México, Perú y Colombia), para escuchar cómo viven la llegada de la IA a las aulas y, sobre todo, a sus rutinas de estudio. La conclusión: la inteligencia artificial puede ser una oportunidad para democratizar el conocimiento, pero también una amenaza que consolide desigualdades.
El Banco Mundial lo acaba de documentar en un informe titulado 100 Student Voices on AI and Education. Hablaron con estudiantes de diez países (de Camerún a Ruanda, pasando por México, Perú y Colombia), para escuchar cómo viven la llegada de la IA a las aulas y, sobre todo, a sus rutinas de estudio. La conclusión: la inteligencia artificial puede ser una oportunidad para democratizar el conocimiento, pero también una amenaza que consolide desigualdades.
De esta manera, mientras algunos estudiantes cuentan que ChatGPT o herramientas similares se han convertido en tutores permanentes, disponibles las 24 horas, otros solo pueden leer sobre ellas en titulares, porque la realidad es que en sus países el internet es demasiado caro o demasiado inestable.
La pregunta, inevitable, que sobrevuela sobre todo el documento del Banco Mundial es la siguiente: ¿será la IA el gran igualador del aprendizaje global o la nueva línea divisoria de la educación?
La IA como “igualador” y como “segregador”
En general, la mayoría de los estudiantes recibieron la llegada de la inteligencia artificial con entusiasmo. “Un tutor para cada alumno, accesible las 24 horas”, proclaman sus defensores. Y lo cierto es que, para muchos estudiantes, esto se cumple. En el informe del Banco Mundial, un joven de Indonesia explica que practica inglés conversando con un chatbot, algo que antes estaba reservado a quien podía pagar clases privadas. En Nigeria, otro confiesa que gracias a la IA logró entender, por fin, la física de fluidos: “Es como tener un profesor particular, pero gratuito y sin exámenes sorpresa”.
Hasta aquí, la postal luminosa. Pero como ocurre con casi todas las tecnologías, la igualdad dura lo que tarda en aparecer el botón “premium”. El acceso gratuito existe, sí, pero con limitaciones. Respuestas más vagas, tiempos de espera, caídas del sistema… Para conseguir explicaciones más completas y fiables, hay que pagar. Y pagar no está al alcance de todos. Un estudiante camerunés lo resume con amargura: “Quienes tienen tarjeta de crédito y buena conexión avanzan con un Ferrari; nosotros seguimos pedaleando en bicicleta”.
Lo curioso es que los propios estudiantes perciben esa dualidad. Hablan de la IA como un regalo envenenado: abre oportunidades antes inimaginables, pero distribuidas de manera desigual. En Ruanda, un grupo de universitarios reconoce que la IA les permite traducir textos académicos inaccesibles, pero la factura de datos móviles se dispara al punto de tener que elegir entre estudiar y comer. En contraste, sus pares europeos o norteamericanos apenas piensan en eso: para ellos, la cuestión no es el acceso, sino aprender a usar la herramienta con sentido crítico.
El resultado es una mezcla de entusiasmo y frustración. La IA aparece como el gran igualador en los discursos globales, pero en el día a día amenaza con convertirse en un sofisticado segregador, que ofrece respuestas brillantes al estudiante privilegiado y deja a los demás con la versión recortada de la revolución tecnológica.
Barreras de acceso en contextos de bajos recursos
La inteligencia artificial puede ser un lujo incluso en su versión gratuita. En Camerún, un estudiante entrevistado por el Banco Mundial relataba que, para usar ChatGPT, debía calcular cuántos megabytes le quedaban en el plan de datos antes de lanzarse a hacer una consulta. “A veces me da miedo gastar internet en una respuesta mala”, decía. No es que la IA sea inaccesible, es que es carísima. En un país donde un gigabyte puede costar hasta el 10% del ingreso diario, cada pregunta al chatbot se convierte en un pequeño acto de fe.
En Ruanda, las limitaciones son más prosaicas (aunque no por prosaicas resultan menos limitantes): los laboratorios de informática, cuando existen, están llenos de ordenadores que ya eran viejos antes de la pandemia. “Los ventiladores hacen más ruido que el profesor”, ironizaba un estudiante. Aquí, la IA es una quimera que se lee en los informes internacionales pero que no existe en el aula real, donde lo urgente es que las máquinas arranquen.
Etiopía añade otra capa: los docentes. Según varios testimonios, los profesores mayores apenas se acercan a las herramientas de IA por miedo a perder autoridad o por simple desconocimiento. El problema no es solo la falta de internet o de equipos, sino la ausencia de acompañamiento formativo. Un estudiante etíope lo resumía así: “Nos dicen que usemos IA, pero no saben guiarnos. Es como aprender a conducir con alguien que nunca manejó un coche”.
Mientras tanto, en contextos más privilegiados, la conversación gira en torno a otros dilemas: cómo enseñar a usar la IA con espíritu crítico, cómo evitar el plagio, cómo evaluar cuando el alumno tiene un asistente que responde al instante. El contraste es brutal: unos luchan por cargar una página sin agotar su plan de datos; otros discuten si pedirle al chatbot un ensayo entero es trampa o simple eficiencia.
Las barreras de acceso, lejos de ser anecdóticas, dibujan el mapa de una nueva desigualdad. La inteligencia artificial no solo amplifica la diferencia entre ricos y pobres, sino que introduce un matiz perverso: quienes más podrían beneficiarse de un tutor digital son precisamente quienes menos pueden pagarlo o siquiera conectarse a él.
La IA aparece como el gran igualador en los discursos globales, pero en el día a día amenaza con convertirse en un sofisticado segregador, que ofrece respuestas brillantes al estudiante privilegiado y deja a los demás con la versión recortada de la revolución tecnológica.
Implicaciones para la equidad educativa
La inteligencia artificial promete personalizar el aprendizaje y abrir la puerta a contenidos de calidad a escala mundial. Pero, como manifiestan los estudiantes, esa promesa no alcanza a todos. Los que ya tenían ventaja (mejores dispositivos, mejor conexión, más capital cultural) ahora cuentan con un “asistente inteligente” que multiplica sus oportunidades. Los demás siguen esperando que se encienda el ordenador del laboratorio. Esto significa que la IA, en lugar de nivelar, podría estar ensanchando la brecha ya existente.
El Banco Mundial recoge testimonios de jóvenes que temen quedar rezagados en el mercado laboral. “Si la IA es el futuro del trabajo, ¿qué pasa con quienes no pueden usarla?”, preguntaba un estudiante de Ruanda. La preocupación no es menor: la OCDE estima que, en los próximos diez años, hasta un 30% de los empleos requerirán competencias vinculadas a la IA o a la automatización. Si la preparación para esas tareas queda limitada a una élite conectada, la desigualdad se consolidará no solo en las aulas, sino también en la economía.
La UNESCO, en su informe AI and Education: Guidance for Policy Makers (2019), advertía que la IA podía convertirse en un “multiplicador de inequidades” si no se acompañaba de políticas inclusivas. Lo que en países de ingresos altos se discute como un problema ético (¿cómo evitar el plagio? ¿cómo enseñar pensamiento crítico?) en contextos de bajos recursos es un problema mucho más básico: acceso.
El dilema ético es evidente. ¿Es justo evaluar a estudiantes que cuentan con un asistente digital junto a quienes apenas logran abrir un navegador? ¿Puede llamarse igualdad de oportunidades a un escenario donde la mitad de la clase dispone de un tutor virtual y la otra mitad ni siquiera tiene wifi? La IA no ha inventado la desigualdad, pero sí la está reconfigurando con un barniz tecnológico que la hace menos visible y, por lo mismo, más peligrosa.
Caminos para cerrar la brecha
la brecha de IA no está escrita sobre piedra. Puede mitigarse. ¿Cómo? El primer paso es evidente: infraestructura. Sin internet asequible y dispositivos adecuados, cualquier debate sobre ética de la IA resulta casi cínico. El Banco Mundial insiste en que la inversión en conectividad es tan urgente como la capacitación docente.
El segundo paso tiene que ver con formación. Escuelas y universidades deben enseñar no solo a “usar” la IA, sino a comprenderla críticamente: cómo funcionan los algoritmos, qué sesgos arrastran, qué límites tienen. De lo contrario, la herramienta se convierte en una caja negra que pocos saben interpretar. La UNESCO lo llama “alfabetización en IA” y la sitúa al mismo nivel que la lectura y las matemáticas.
El tercer frente involucra a las empresas tecnológicas. No basta con lanzar versiones gratuitas a modo de gancho comercial. Se necesitan modelos inclusivos: planes que funcionen en baja conectividad, precios accesibles para contextos vulnerables, herramientas diseñadas pensando en la diversidad lingüística y cultural. La OCDE advierte que si la innovación se concentra en mercados ricos, la desigualdad será inevitable.
Dicho de otra forma: cerrar la brecha es un esfuerzo político, pedagógico y empresarial. Y cuanto antes se empiece, mejor. Porque cada curso académico que pasa sin soluciones multiplica el riesgo de que la IA deje de ser el gran igualador para convertirse en el nuevo muro de la educación.