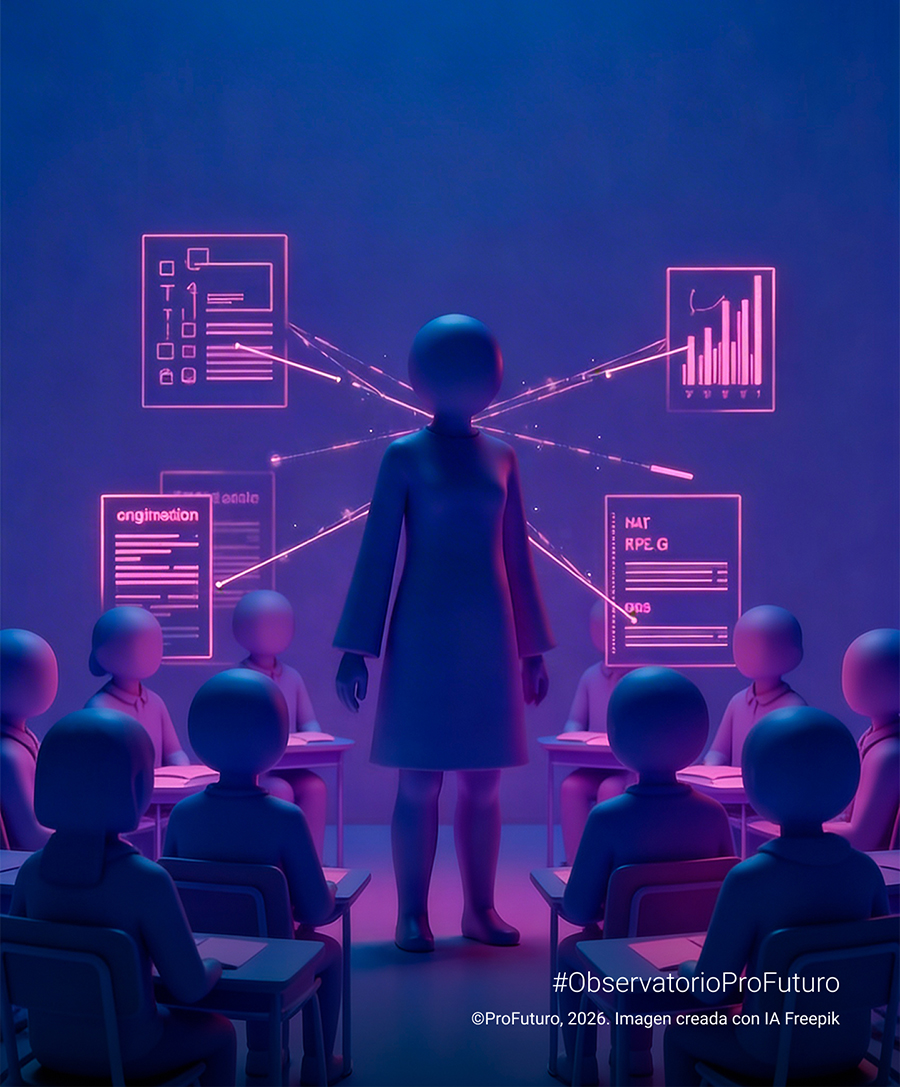Imaginemos una escena. Un alumno recibe una tarea: un texto breve, dos páginas, sobre la Revolución Industrial y su impacto social. Abre el ordenador, escribe unas instrucciones en una herramienta de inteligencia artificial y, en segundos, aparece un texto completo. Introducción, desarrollo, conclusión. Sin faltas, bien estructurado, perfectamente entregable. El alumno revisa un par de frases y lo envía.
Imaginemos una escena. Un alumno recibe una tarea: un texto breve, dos páginas, sobre la Revolución Industrial y su impacto social. Abre el ordenador, escribe unas instrucciones en una herramienta de inteligencia artificial y, en segundos, aparece un texto completo. Introducción, desarrollo, conclusión. Sin faltas, bien estructurado, perfectamente entregable. El alumno revisa un par de frases y lo envía.
Ahora cambiemos de plano. El profesor lee el texto. Está bien. Demasiado bien. Duda. Pero no sobre la calidad del texto. ¿Qué se está evaluando? ¿El resultado final? ¿La capacidad del estudiante para producirlo? ¿O el proceso que ya no es visible?
Escenas como esta se repiten hoy en escuelas y universidades de distintos países. Son consecuencia de la rápida difusión de herramientas capaces de realizar tareas que hasta hace poco justificaban una parte importante del aprendizaje escolar. La escritura ocupa un lugar central entre ellas. No solo porque sea una habilidad académica básica, sino porque ha funcionado históricamente como un instrumento para pensar, organizar ideas y demostrar comprensión.
El informe Evolving AI Capabilities and the School Curriculum, publicado por la OCDE, parte precisamente de este punto: por primera vez, una herramienta no se limita a apoyar el aprendizaje o a hacerlo más eficiente, sino que puede realizar directamente algunas de las tareas que explicaban por qué se aprendían. La inteligencia artificial escribe, resume, reorganiza información y adapta textos a distintos contextos comunicativos con una competencia que se acerca, y en muchos casos supera la media humana. Y en ese desplazamiento aparece una cuestión nueva: si una habilidad deja de ser escasa porque una tecnología puede reproducirla, ¿qué lugar ocupa entonces en el currículo?
Qué merece seguir enseñándose
Aunque esta situación podría parecer nueva, no lo es: la escuela nunca ha enseñado todo lo que se sabe. Desde sus orígenes, el currículo ha sido una selección: una decisión sobre qué conocimientos merecen ocupar el tiempo limitado del aprendizaje escolar y cuáles quedan fuera. Esa selección no responde únicamente a criterios pedagógicos. Refleja también expectativas sociales, necesidades económicas y determinadas ideas sobre qué significa estar educado en cada momento histórico.
El informe de la OCDE parte precisamente de esta constatación. Antes de preguntarse cómo cambia la educación con la inteligencia artificial, recuerda que cualquier currículo responde siempre a una pregunta previa: qué conocimientos y capacidades se consideran valiosos para las nuevas generaciones. Analizar lo que la tecnología puede hacer ayuda a entender qué tareas pueden transformarse o delegarse, pero no permite decidir automáticamente qué debe enseñarse. Esa sigue siendo una decisión educativa y social.
En el siglo XIX, el filósofo Herbert Spencer formuló el problema en términos que siguen vigentes: ¿qué conocimiento es de mayor valor? Cada cambio tecnológico ha obligado, de un modo u otro, a revisar esa respuesta. Cuando cambian las herramientas con las que las personas trabajan, también cambia el tipo de saber que se considera básico.
La historia reciente ofrece un ejemplo conocido. La introducción de las calculadoras en las aulas, a partir de los años setenta, generó un debate intenso sobre el futuro del aprendizaje matemático. Parte de la preocupación giraba en torno a la posible pérdida de habilidades fundamentales si los estudiantes dejaban de realizar cálculos manuales. Con el tiempo, la evidencia mostró un proceso distinto. Las matemáticas no desaparecieron del currículo, pero sí cambió el equilibrio interno de lo que se enseñaba. El cálculo mecánico perdió peso relativo y ganó importancia el razonamiento matemático, la interpretación de datos o la resolución de problemas más complejos.
El informe utiliza este precedente para subrayar una idea central: las tecnologías no eliminan necesariamente conocimientos, pero sí modifican las razones por las que se enseñan. Cuando una tarea puede externalizarse, el valor educativo deja de estar en su ejecución directa y pasa a situarse en la comprensión que la sostiene.
La inteligencia artificial sitúa hoy a la escuela ante una discusión similar, aunque en un ámbito más amplio. La cuestión ya no es únicamente qué pueden hacer las máquinas, sino qué capacidades humanas sigue teniendo sentido desarrollar cuando algunas tareas dejan de depender exclusivamente de quien aprende.
Escribir para pensar
La escritura ocupa un lugar central en el informe de la OCDE por una razón sencilla: es uno de los ámbitos donde las capacidades actuales de la inteligencia artificial resultan más visibles. Los modelos de lenguaje pueden producir textos coherentes, resumir información compleja o adaptar un mensaje a distintos registros con una facilidad que, hasta hace poco, parecía exclusivamente humana. Sin embargo, el informe insiste en que reducir la escritura al texto final conduce a una interpretación incompleta de lo que significa aprender a escribir.
En la escuela, escribir nunca ha sido únicamente producir palabras correctas. Ha sido, sobre todo, una forma de organizar el pensamiento. Cuando una idea se escribe, deja de ser provisional. Obliga a establecer relaciones, a decidir qué argumentos sostener y cuáles descartar, a ordenar la información en una secuencia comprensible. La escritura convierte el pensamiento en algo visible y revisable. Por eso ha funcionado históricamente como una herramienta de aprendizaje en todas las disciplinas, no solo en las materias lingüísticas.
La investigación educativa lleva décadas mostrando esta relación. Actividades como resumir, explicar con palabras propias o argumentar por escrito favorecen la comprensión y la retención del conocimiento porque obligan al estudiante a elaborar activamente la información. El informe recoge esta tradición para recordar que la escritura cumple una doble función: es un medio de comunicación, pero también un instrumento cognitivo que permite pensar mejor.
Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial introduce un desplazamiento relevante. Las herramientas actuales pueden asumir parte de los procesos asociados a la escritura: corregir, reformular, estructurar o incluso generar borradores completos. Esto reduce la carga mecánica del proceso y puede facilitar la participación de estudiantes que encuentran dificultades en aspectos como la ortografía o la transcripción. Pero el hecho de que una máquina escriba correctamente no implica que el aprendizaje se haya producido.
El propio informe sitúa este cambio dentro de una dinámica más amplia. La escritura siempre ha estado ligada a tecnologías externas. El paso de la oralidad al texto escrito permitió almacenar conocimiento; el papel y la imprenta ampliaron su circulación; el teclado aceleró la producción y la revisión. La inteligencia artificial puede entenderse como una extensión más radical de ese proceso de externalización cognitiva: parte del trabajo intelectual se realiza fuera de la mente individual, en interacción con una herramienta.
Desde ahí, la discusión cambia de foco. El problema no es necesariamente que los estudiantes escriban peor. Es posible que los textos finales sean, en promedio, más correctos o más claros. La cuestión es qué ocurre cuando se escribe menos para pensar. Si el proceso de ordenar ideas se delega de manera sistemática, parte del aprendizaje asociado a la escritura (la elaboración, la duda, la reformulación) puede reducirse. Y con ello, una de las funciones más importantes y discretas que la escritura ha desempeñado tradicionalmente en la educación.
Cuando las máquinas empiezan a realizar bien algunas tareas humanas, la educación deja de poder explicarse únicamente por la eficiencia. Y vuelve a explicarse por su sentido: ayudar a las personas a entender, a pensar con autonomía y a participar en el mundo con criterio propio.
Para qué sirve la escuela
Llegados a este punto, la discusión deja de girar en torno a la tecnología. La inteligencia artificial no solo introduce nuevas herramientas en el aula. Nos obliga a revisar algo más básico: para qué existe la escuela. El informe de la OCDE sitúa aquí el núcleo del debate. Cuando cambian las capacidades tecnológicas disponibles, cambian también las razones que justifican qué se enseña y por qué se enseña.
Durante mucho tiempo, parte del aprendizaje escolar se explicó por su utilidad directa. Se aprendía a escribir porque era necesario escribir; a calcular porque era necesario calcular; a memorizar porque el acceso a la información era limitado. El valor del aprendizaje estaba estrechamente ligado a la producción de resultados observables. Saber hacer algo justificaba dedicar años a aprenderlo.
La expansión de herramientas capaces de realizar algunas de esas tareas desplaza esa lógica. Si una tecnología puede producir textos correctos, resumir información o resolver determinados problemas con rapidez, la escuela ya no puede apoyarse únicamente en la ejecución de tareas para explicar su función. El informe lo plantea en términos curriculares: identificar lo que la inteligencia artificial puede hacer no permite decidir qué debe aprenderse. Esa decisión sigue dependiendo de qué capacidades humanas se consideran importantes desarrollar.
En este sentido, el documento recupera una idea clásica de la teoría educativa: la escuela cumple varias funciones al mismo tiempo. Prepara para la participación social y profesional, transmite conocimientos acumulados y contribuye a formar autonomía intelectual. El equilibrio entre estas dimensiones nunca ha sido estable. Cada transformación tecnológica lo ha modificado. La inteligencia artificial vuelve a hacerlo visible porque interviene en actividades asociadas al propio proceso de aprender.
La cuestión no es si la escuela debe enfrentarse a la tecnología ni si basta con adaptarse a ella. La pregunta relevante es otra: qué merece seguir aprendiéndose cuando el resultado puede alcanzarse por caminos distintos. Si aprender se reduce a obtener respuestas correctas, las máquinas jugarán siempre con ventaja. Pero si aprender significa comprender, interpretar, argumentar o tomar decisiones con conocimiento de causa, entonces la tecnología no sustituye a la educación; simplemente la obliga a redefinir su lugar.
En ese desplazamiento aparece una conclusión que atraviesa todo el informe. Cuando las máquinas empiezan a realizar bien algunas tareas humanas, la educación deja de poder explicarse únicamente por la eficiencia. Y vuelve a explicarse por su sentido: ayudar a las personas a entender, a pensar con autonomía y a participar en el mundo con criterio propio.
Aprender en un mundo con inteligencia artificial
El informe de la OCDE nos ofrece un marco para pensar cómo cambian las decisiones educativas cuando cambian las capacidades disponibles. La inteligencia artificial no determina qué debe enseñarse, pero nos recuerda que esa decisión nunca ha sido automática. Siempre ha implicado elegir qué merece la pena aprender incluso cuando no resulta estrictamente necesario para producir un resultado inmediato.
Visto así, el debate sobre la IA en educación cambia de tono. Ya no se trata tanto de permitir o prohibir herramientas, sino de entender qué ocurre cuando una parte del trabajo puede delegarse sin que desaparezca la necesidad de comprenderlo. La historia educativa muestra que las tecnologías no borran conocimientos; los recolocan. La escritura sobrevivió al procesador de texto y las matemáticas a la calculadora. Lo que cambió fue el lugar donde residía el esfuerzo: menos en la ejecución mecánica, más en la comprensión.
Algo similar puede ocurrir ahora. Si parte del esfuerzo mecánico puede externalizarse, el valor educativo se desplaza hacia otras dimensiones: comprender lo que se escribe, evaluar la información disponible, decidir cuándo delegar en una herramienta y cuándo no hacerlo. En otras palabras, aprender a trabajar con tecnología sin renunciar a los procesos cognitivos que permiten entender lo que se está haciendo.
Esto introduce también un cambio menos evidente. Durante mucho tiempo, la escuela organizó el aprendizaje alrededor de la escasez: acceso limitado a la información, a los textos o a ciertas herramientas. La inteligencia artificial reduce esa escasez en algunos ámbitos, pero no elimina la necesidad de criterio. Al contrario, la amplifica. Cuanta más información y más capacidad de producción existe, más relevante resulta la capacidad de interpretar, seleccionar y dar sentido.
La inteligencia artificial no resuelve las preguntas fundamentales de la educación. Las hace más explícitas. Qué merece seguir enseñándose, qué significa aprender y qué papel debe desempeñar la escuela en un entorno donde producir respuestas es cada vez más fácil. En ese contexto, el desafío no consiste en defender el pasado ni en abrazar sin más la novedad, sino en comprender qué función cumplen las cosas que ya estaban ahí. Porque cuando el acceso a las respuestas deja de ser el problema, aprender vuelve a estar relacionado, sobre todo, con saber qué preguntas merece la pena hacerse.