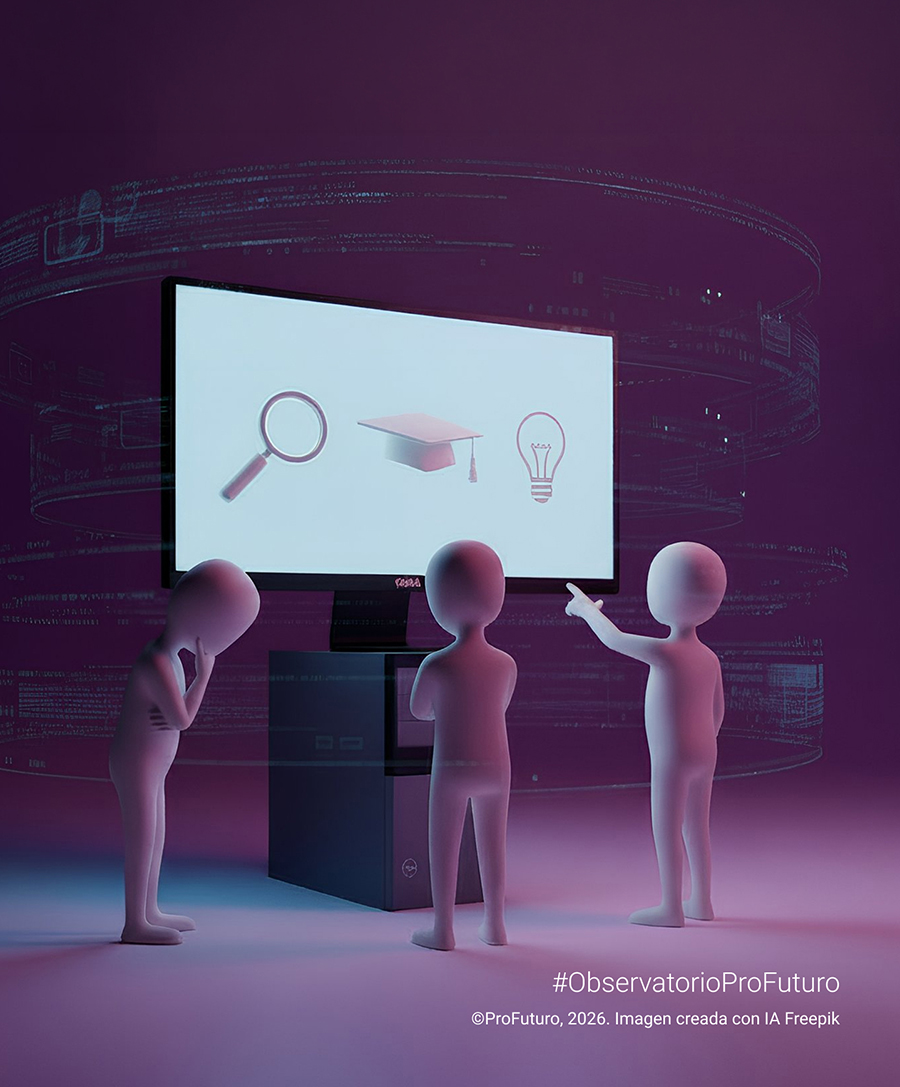Los economistas la llaman “una habilidad de orden superior”. Los pedagogos prefieren “competencia transversal”. El común de los mortales suele llamarlo “buscarse la vida”. Resolver problemas es algo que hacemos todos los días: cuando se cae la red justo antes de una videollamada, cuando hay que negociar con un niño de cinco años que no quiere ponerse los zapatos o cuando uno se enfrenta a ese clásico dilema moral del aula: cuatro alumnos, tres rotuladores.
 Lo curioso es que esta habilidad tan elemental, tan humana, ha sido históricamente relegada en la educación formal. Como establece el informe Skills for Life: A Review of Life Skills and their Measuranility, Malleability, and Meaningfulness del BID, las escuelas enseñan fórmulas, fechas y definiciones, pero rara vez enseñan a pensar soluciones. Por eso, cuando se evaluaron 30 habilidades potenciales para programas educativos, desde la empatía hasta la autorregulación, la resolución de problemas destacó como una de las diez más importantes, con una puntuación alta en medibilidad, maleabilidad y “meaningfulness”, que traducido al castellano sería: utilidad para la vida.
Lo curioso es que esta habilidad tan elemental, tan humana, ha sido históricamente relegada en la educación formal. Como establece el informe Skills for Life: A Review of Life Skills and their Measuranility, Malleability, and Meaningfulness del BID, las escuelas enseñan fórmulas, fechas y definiciones, pero rara vez enseñan a pensar soluciones. Por eso, cuando se evaluaron 30 habilidades potenciales para programas educativos, desde la empatía hasta la autorregulación, la resolución de problemas destacó como una de las diez más importantes, con una puntuación alta en medibilidad, maleabilidad y “meaningfulness”, que traducido al castellano sería: utilidad para la vida.
“Resolver problemas” consiste en identificar una dificultad, analizarla, pensar alternativas, decidir, actuar y evaluar qué tal fue todo. Lo hacemos solos o en grupo. A veces bien, a veces mal. Pero como toda habilidad, se puede enseñar. Y sí: también se puede medir, desde los cuatro años, con instrumentos como el SPSI-R (Inventario de Resolución de Problemas Sociales) o incluso en grandes pruebas como PISA.
Desgraciadamente, y como estamos viendo cada día en las noticias, si hay algo que el siglo XXI va a seguir ofreciéndonos en abundancia, son problemas. Por eso, aprender a resolverlos debería ser una tarea central en la escuela.
¿Qué significa realmente saber resolver problemas?
Lo difícil de un problema no siempre es resolverlo. A veces, lo más complicado es saber por dónde empezar. Qué mirar, qué ignorar, qué pregunta hacer primero. Y ahí estamos: ante un obstáculo, una decisión, una duda, lo fácil es paralizarse. O improvisar. O echarle la culpa al sistema, al horario o al compañero de pupitre.
Saber resolver problemas no es lo mismo que saber la respuesta. Ni siquiera implica tenerla. Se trata, más bien, de saber moverse en la incertidumbre. Según el BID, esta habilidad implica analizar una situación con múltiples factores, generar soluciones viables basadas en evidencia o en la intuición bien entrenada, y elegir la que parece más adecuada. Parece simple. No lo es.
En contextos educativos, la resolución de problemas puede dividirse en dos grandes campos: la individual y la colaborativa. La primera es la que asociamos con un examen de matemáticas: planteamiento, desarrollo y resultado. La segunda es más difícil y más real: implica trabajar en equipo, escuchar otras ideas, ceder, adaptarse, construir una solución común. El informe del BID y los marcos de la OCDE insisten en que ambas formas son necesarias, y que la colaborativa, aunque más caótica, desarrolla habilidades sociales, comunicación y tolerancia a la frustración. Algo que no sobra.
Detrás del concepto hay más lógica de la que parece. Resolver un problema significa:
- Identificar y definir con claridad qué está ocurriendo.
- Explorar y comparar posibles caminos.
- Prever consecuencias (incluidas las no deseadas).
- Implementar una solución.
- Evaluar qué funcionó y qué no. Y volver a empezar.
Los expertos hablan de pensamiento sistémico, razonamiento inductivo, heurísticas… pero en el fondo todo se resume en una pregunta muy humana: “¿Y ahora qué hago?” Saber responderla, incluso a medias, incluso con dudas, es una muestra de madurez. Y una señal de que algo se está haciendo bien en la escuela.
¿La resolución de problemas se enseña? La evidencia dice sí
El niño no nace sabiendo atarse los cordones de los zapatos. Tampoco nace sabiendo resolver disputas en el recreo ni elegir la mejor forma de salir de un lío. Pero algo ocurre en el camino: mientras aprendemos a distinguir sustantivos de adjetivos, nadie nos enseña qué hacer cuando algo no funciona. O cuando alguien no está de acuerdo con nosotros.
La buena noticia es que la resolución de problemas no es una virtud reservada a los listos. Se puede enseñar. Es más: ya se ha enseñado con éxito. Según el informe del BID, hay evidencia clara y sistemática de que esta habilidad es maleable: responde a la práctica, mejora con el entrenamiento, se fortalece con la experiencia guiada.
Uno de los programas mejor documentados es The Incredible Years – Dinosaur School. Pensado para niños de 3 a 8 años, este programa se aplica en el aula e incluye una unidad específica dedicada a la resolución de problemas. El proceso se enseña en siete pasos: primero, identificar el problema y los sentimientos asociados; después, generar posibles soluciones; prever las consecuencias de cada una; elegir la opción más adecuada; valorar si puede ponerse en práctica; implementarla; y, por último, evaluar cómo ha salido todo. Todo esto reforzado con juegos, dramatizaciones y ejercicios de regulación emocional. Los resultados, medidos en múltiples estudios, hablan de niños menos impulsivos, más reflexivos y con mayor capacidad para gestionar conflictos. Ni tan mal para empezar en infantil.
Otro ejemplo es el marco IDEAL, desarrollado por los investigadores John Bransford y Barry Stein. Se basa en una idea simple: tratar los problemas como oportunidades para mejorar algo. IDEAL es un acrónimo que guía el proceso: Identify the problem, Define the goals, Explore strategies, Anticipate outcomes, Look back and learn. Traducido: pensar antes de hacer y, después, volver a pensar. Lo básico, pero estructurado.
Y si hablamos de contextos reales (aulas con 35 alumnos, sin Wi-Fi, con mucha voluntad pero pocos recursos), el enfoque que más eficacia ha demostrado es el Aprendizaje Basado en la Indagación (ABI), una forma de enseñar que empieza con preguntas en lugar de entregar respuestas. El BID documentó su impacto en más de diez experimentos de campo entre 2009 y 2015, en países como Argentina, Paraguay, Perú y Belice. En solo siete meses, los estudiantes que trabajaban con esta metodología mejoraron su desempeño en ciencias y matemáticas, incuso en escuelas con limitaciones severas.
¿La clave? Tres elementos: problemas reales, trabajo colaborativo y un docente que guía sin resolver. En el ABI, las clases se organizan en torno a conceptos amplios desarrollados a lo largo del tiempo, con oportunidades constantes para que los alumnos hagan hipótesis, investiguen, contrasten información, discutan y corrijan el rumbo. En lugar de memorizar conocimientos, esos conocimientos se van construyendo junto a los demás. Y eso requiere estructura: unas bases, orientación, preguntas bien formuladas y espacio para equivocarse sin penalización.
Por ejemplo. Si queremos estudiar la contaminación podríamos leer y memorizar una lección directamente de un libro de texto. Sin embargo, en el ABI, se plantea una situación: “El agua del grifo sabe raro. ¿Qué podríamos hacer?”. A partir de ahí, los alumnos buscan causas, experimentan con filtros caseros, leen, comparan, presentan sus hallazgos. Aprenden ciencias sin dejar de usar la cabeza. Y aprenden a pensar sin dejar de aprender contenido.
Así que sí: la resolución de problemas se enseña. Y cuando se hace con intención, con estrategia y con tiempo, los resultados están ahí. Y no hacen falta grandes medios. Basta con una buena pregunta y un poco de espacio para pensar.
Los estudiantes no necesitan que se les dé todo resuelto. Lo que necesitan es aprender a mirar un problema sin miedo, a pensar antes de actuar, a saber que equivocarse no invalida el intento.
¿Cómo se mide la capacidad de resolver problemas?
Medir la inteligencia es difícil. Medir la empatía, también. Medir la capacidad de resolver problemas parece, a primera vista, una empresa condenada al subjetivismo. Pero no lo es. O no del todo. De hecho, hay más herramientas de evaluación de esta habilidad de las que uno pensaría, y algunas sorprendentemente sensatas.
Primero, una obviedad: no se mide cuántos problemas resuelve una persona, sino cómo los aborda. Lo importante no es la solución (que a veces ni siquiera existe), sino el proceso: observar, pensar, decidir, actuar y aprender de ello. Y eso puede observarse, describirse y, con algo de cuidado, medirse.
Una de las herramientas más utilizadas es el SPSI-R, siglas en inglés de Inventario de Resolución de Problemas Sociales – Revisado (Social Problem-Solving Inventory – Revised). Lo desarrollaron D’Zurilla y Maydeu-Olivares, y mide cinco dimensiones clave: desde la orientación positiva (creer que los problemas pueden resolverse) hasta el estilo evitativo (ese arte de postergar hasta que el problema desaparece solo o estalla). Este test ha sido validado en adolescentes y en contextos hispanohablantes, lo que no es poca cosa.
Pero no todo son cuestionarios. Las evaluaciones de desempeño también tienen un papel importante. PISA, por ejemplo, evaluó en 2012 la resolución individual de problemas y en 2015 la resolución colaborativa. Los resultados fueron tan variados como cabría esperar. Algunos estudiantes sabían aplicar fórmulas complejas pero se perdían ante una consigna ambigua. Otros, más intuitivos o con experiencia en trabajo en equipo, brillaban al tomar decisiones en grupo aunque no supieran explicar por qué. Y así es la vida.
Claves para enseñar a resolver problemas en el aula
Resolver problemas no es una asignatura. Pero debería atravesarlas todas. No requiere un horario ni una rúbrica especial. Se enseña, sobre todo, cuando el profesor deja de ser el que tiene siempre la respuesta correcta y pasa a ser quien plantea preguntas que invitan a pensar. Eso, en el aula, tiene más mérito que saberse los reinos visigodos de memoria.
No hace falta reinventar la pedagogía. Lo esencial es que el aula deje espacio para la duda, el ensayo y el error. Que no todo esté resuelto de antemano. Que los alumnos tengan margen y responsabilidad para decidir, para equivocarse y para ajustar el rumbo.
A continuación, ofrecemos algunas claves que funcionan, basadas en las recomendaciones del BID y marcos como los establecidos en las evaluaciones de PISA en 2012 y 2015.
- Hacer preguntas que no tengan una sola respuesta correcta. En lugar de “¿cuánto es 5×4?”, probar con “¿de cuántas formas se puede repartir esto entre cuatro personas?”. Que piensen, no que repitan.
- Tolerar el silencio. El impulso de ayudar es fuerte. Pero si el maestro llena el hueco cada vez que hay duda, el alumno aprende a esperar ayuda, no a pensar. A veces el mayor favor que se le puede hacer a un estudiante es dejarle un minuto solo frente al problema.
- Valorar el proceso, no solo el resultado. Que los alumnos expliquen qué pasos dieron, por qué cambiaron de idea, qué solución descartaron. Y si algo no funcionó, mejor: ahí está el aprendizaje.
- Rotar las tareas dentro del grupo. El que suele liderar, que escuche. El que suele callar, que proponga. No hay mejor forma de generar perspectiva que intercambiar roles.
- Incorporar problemas del entorno inmediato. Nada enseña más que lo que se vive de verdad. “¿Cómo hacemos para evitar el desperdicio del agua del bebedero?” puede enseñar más que un capítulo entero sobre recursos naturales.
- No simplificar los conflictos. Si hay un desacuerdo, no intervenir demasiado pronto. Que discutan, que argumenten, que escuchen. Resolver problemas también es saber que no siempre hay una solución perfecta.
Educar para resolver
Durante años, la escuela pareció funcionar como una máquina de respuestas. Hoy, tal vez, debería funcionar más como un espacio para hacerse buenas preguntas. Porque los estudiantes no necesitan que se les dé todo resuelto. Lo que necesitan es aprender a mirar un problema sin miedo, a pensar antes de actuar, a saber que equivocarse no invalida el intento. Y eso no se enseña en un día, pero se contagia cada vez que el aula deja margen para pensar.
Los programas pueden ayudar. Las estrategias, también. Pero lo fundamental, como casi siempre, es cultivar una nueva forma de mirar. Un maestro que no lo resuelve todo, pero que sí enseña a enfrentarse a todo. Con eso basta.