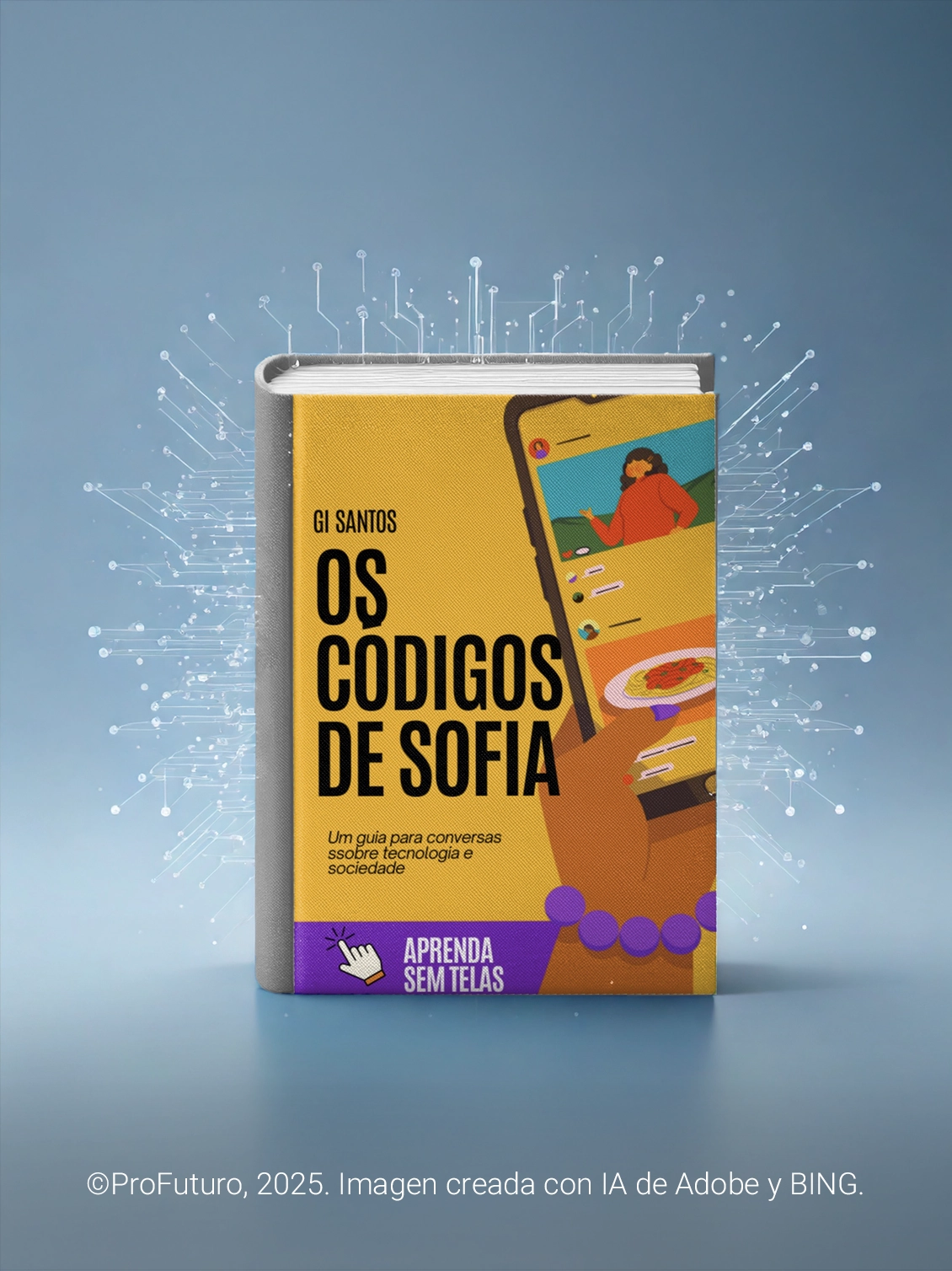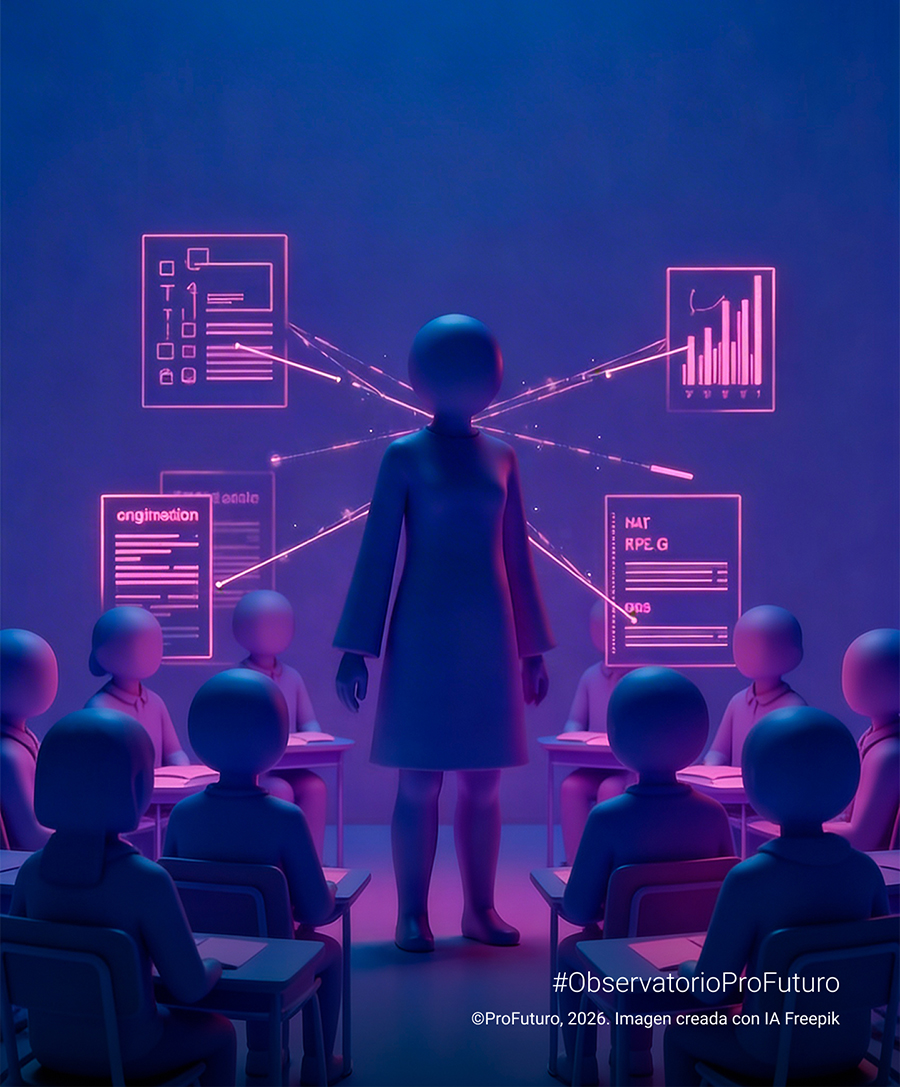Imaginemos a un grupo de jóvenes sentados en círculo, intercambiando tarjetas con enigmáticos símbolos y pistas. No hay smartphones sobre la mesa, ni ordenadores encendidos en ningún lado. A primera vista, podría parecer una clase de literatura o un juego de mesa inventado por sus profesores. Sin embargo, estamos ante una clase sobre inteligencia artificial. Cada símbolo y cada pista alude a conceptos sobre esta tecnología que está revolucionando nuestro mundo: redes neuronales, algoritmos, sesgos de datos… Un mundo que, en nuestra mente, solemos asociar con pantallas y complicadas líneas de código.
Sin embargo, en esta clase, todo ocurre offline. Como hemos dicho no hay una sola pantalla que delate que estamos aprendiendo sobre nuevas tecnologías. Esa es, precisamente, la idea que subyace en “Los Códigos de Sofía”, una iniciativa brasileña pionera en presentar la IA de forma inclusiva, lúdica y completamente unplugged.
Detrás de esta propuesta se encuentra la docente Giselle Santos, que un día se hizo una pregunta que marcó un antes y un después en su práctica educativa: “¿Cómo podemos enseñar inteligencia artificial sin depender de la propia IA o de las pantallas?”. La respuesta fue un conjunto de dinámicas y guías diseñadas para que estudiantes (y docentes) comprendan conceptos fundamentales sobre el aprendizaje automático, el sesgo algorítmico, la ética digital y la toma de decisiones en entornos virtuales, pero sin tener que recurrir a ningún dispositivo.
Un punto de partida: la necesidad de cuestionar la tecnología
Para Santos, su idea “nació de un enorme malestar” relacionado con el modo en que la juventud—y también gran parte de la población—se relaciona con la tecnología. “Estamos preparando a los jóvenes para un mundo hiperconectado sin enseñarles a cuestionar la tecnología que los rodea”, explica. Según su experiencia, es un error muy común asumir que, por haber crecido en la era digital, los adolescentes y jóvenes ya son expertos en todo lo que implica la red y la IA.
La realidad, sin embargo, le demostraba lo contrario: “Existe esta creencia de que, por haber nacido en la era digital, los jóvenes ya saben todo sobre tecnología, y eso no es cierto”, sostiene. Lo que ella percibe, y ha confirmado en diversas conversaciones con docentes y expertos, es que muchos chicos y chicas utilizan las herramientas digitales sin entender realmente cómo funcionan, cuáles son sus límites y, sobre todo, cómo pueden influir en su toma de decisiones.
Pero “Los Códigos de Sofía” no se limita a destapar la caja negra de la IA para mostrar los engranajes que se esconden bajo la superficie. También invita a reflexionar sobre nuestro lugar como seres humanos en un mundo cada vez más mediado por algoritmos. Santos lo resume así: “No es solo enseñar sobre inteligencia artificial, es provocar reflexiones sobre cómo pensamos, decidimos e interactuamos con las máquinas”.
La creadora del proyecto lo ha comprobado en la práctica. Santos comparte anécdotas que muestran cómo, a veces, un simple ejercicio puede detonar un cambio profundo en la forma en que los participantes se relacionan con la tecnología. Una de sus historias favoritas ocurrió durante una actividad con la primera carta de Sofía. Los estudiantes estaban tan inmersos en la dinámica que la profesora facilitadora les propuso escribir una carta de respuesta a la propia Giselle, contándole sus impresiones. Fue entonces cuando una alumna levantó la mano y lanzó una pregunta inesperada: “¿Por qué le contaría algo de mi vida a una persona extraña?”
Para Santos, ese momento encapsula todo el propósito de la iniciativa. No se trata solo de entender cómo funcionan los algoritmos o qué es el aprendizaje automático; se trata de tomar conciencia de lo que compartimos, a quién se lo compartimos y cómo esos datos pueden ser usados, para bien o para mal. En una sociedad en la que publicar detalles personales es una acción que realizamos casi sin pensar, esa pregunta funciona como una alerta. Porque sí: “¿por qué le contaría algo de mi vida a una persona extraña?” puede ser el comienzo de una alfabetización crítica sobre los riesgos y responsabilidades que implica convivir con la inteligencia artificial.
La gran apuesta: una metodología offline y una narrativa interactiva
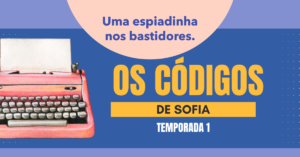 Cuando se piensa en cualquier proyecto que involucre inteligencia artificial, uno de los primeros supuestos es la necesidad de contar con computadoras (preferentemente modernas), software especializado, acceso a internet y dispositivos móviles. Sin embargo, “Los Códigos de Sofía” rompe con esa lógica: solo se necesitan recursos analógicos como cartas, fichas o guías impresas).
Cuando se piensa en cualquier proyecto que involucre inteligencia artificial, uno de los primeros supuestos es la necesidad de contar con computadoras (preferentemente modernas), software especializado, acceso a internet y dispositivos móviles. Sin embargo, “Los Códigos de Sofía” rompe con esa lógica: solo se necesitan recursos analógicos como cartas, fichas o guías impresas).
En la práctica, esto se traduce en una serie de actividades y aventuras narrativas que los participantes deben resolver en equipo. Todo empieza con una carta (impresa, por supuesto) en la que Sofía, figura ficticia que actúa como guía, narradora y cómplice en esta aventura pedagógica, lanza preguntas y presenta conflictos.
Puede tratarse de acertijos lógicos que ilustran cómo un algoritmo de recomendación elige un producto frente a otro, dinámicas de rol que muestran cómo el sesgo de datos puede influir en las decisiones de una supuesta “máquina”, o debates sobre la ética de recolectar información sin consentimiento. En cada una de estas dinámicas, la IA actúa como hilo conductor, mientras quienes participan reflexionan sobre su relación con la tecnología.
¿Por qué offline? Santos ofrece varias razones. Por un lado, esta estrategia promueve la inclusión de escuelas y contextos que carecen de conectividad, equipos o recursos financieros para invertir en tecnología. Por otro, hace que las personas asuman un rol más activo. “Para entender la lógica de la tecnología, los estudiantes necesitan salir de la posición de usuarios pasivos”, señala. En su experiencia, la desconexión con las pantallas abre la puerta a la imaginación, la colaboración y el pensamiento crítico, elementos fundamentales para una buena alfabetización en inteligencia artificial.
“No es solo enseñar sobre inteligencia artificial, es provocar reflexiones sobre cómo pensamos, decidimos e interactuamos con las máquinas”.
Un recurso flexible para cualquier entorno
Una de las mayores virtudes de esta iniciativa radica, en buena parte, en su flexibilidad y capacidad para adaptarse a múltiples contextos. Aunque Santos es profesora, explica que los facilitadores no necesitan ser docentes de profesión ni expertos en IA para implementar el proyecto. “Nadie tiene que ser especialista en IA; la metodología está pensada para que uno pueda aprender junto con los estudiantes”.
Esto significa que puede aplicarse en las aulas de un colegio público en la periferia de São Paulo, en una escuela privada de alto perfil, en un centro cultural de un pequeño pueblo o incluso en la sala de estar de una familia interesada en el tema. “El proyecto está diseñado para ser accesible y adaptable”, confirma su creadora. Cada sesión se convierte en un lienzo en blanco para que los facilitadores elijan qué temas o actividades les resultan más relevantes. Desde el sesgo algorítmico hasta la relación entre IA y privacidad, todo puede debatirse según las necesidades y el contexto cultural.
De hecho, Santos destaca que “Los Códigos de Sofía” es un “disparador de conversaciones”. “El objetivo es que cada comunidad tome el material y lo adapte a sus propias realidades. No decimos ‘así se enseña IA’, sino ‘este es un punto de partida para hablar de IA y sus implicaciones’”. En muchas comunidades, según relata, las discusiones sobre cómo se emplean los datos y los algoritmos cobran un sentido muy práctico: “Para algunos estudiantes, hablar de sesgo algorítmico es prácticamente hablar de sus propias oportunidades en la vida”.
Y no es una exageración. Aunque los algoritmos nunca son neutrales, en algunos contextos su impacto resulta especialmente desigual: pueden acentuar desigualdades existentes, al influir en decisiones sobre becas, empleos, seguridad o acceso a servicios. Por eso, para estudiantes de comunidades históricamente marginadas, entender cómo funcionan estos mecanismos no es solo aprender sobre tecnología: es entender cómo pueden ser excluidos o favorecidos, cómo se construyen sus oportunidades (o sus límites) dentro del mundo digital.
La sostenibilidad: un modelo de “paga lo que quieras”
Aunque “Los Códigos de Sofía” se sustenta en la idea de la gratuidad, su creadora es consciente de que mantener un proyecto de estas características a largo plazo requiere de apoyos y recursos. “El modelo nació de la voluntad de tornar el proyecto accesible sin limitar su continuidad”, explica Santos. Por ello, adoptó un esquema de “paga lo que quieras”: la iniciativa se encuentra disponible de forma gratuita, pero quienes tienen la posibilidad o quieren contribuir, pueden hacerlo con una aportación voluntaria. Además, se establecen alianzas con organizaciones que ven valor en la educación como herramienta de transformación social.
Este modelo enfrenta, sin embargo, sus propios retos. Brasil, como muchos países, cuenta con realidades socioeconómicas muy dispares, y no todas las personas están habituadas a pagar por recursos educativos que suelen asociarse con la gratuidad. Aun así, Santos se muestra optimista: “El desafío es garantizar que el proyecto siga creciendo. Pero al mismo tiempo, no queríamos restringirlo solo a quien pueda pagar. Nuestra prioridad es mantener la experiencia abierta, enfocada en que la gente acceda a la alfabetización en IA”.
Un mapa con varias “temporadas” y nuevas temáticas
Para estructurar la progresión de contenidos, Santos optó por la metáfora de las “temporadas”. La primera se centra en los fundamentos de la IA y el pensamiento crítico; la segunda y las futuras ediciones irán abarcando temas cada vez más específicos, como las relaciones sociales mediadas por pantallas, el ciberacoso o la perspectiva decolonial de la tecnología. “La idea es que cada temporada desarrolle un tema central y una forma nueva de explorar la relación con las pantallas”, detalla Santos.
Este enfoque escalonado permite a los participantes profundizar en temas cada vez más complejos a medida que se sienten cómodos con la dinámica. Además, Santos aspira a que la iniciativa evolucione junto con los debates públicos en torno a la IA. “Conforme la sociedad va discutiendo ciertos temas o surgen nuevos hallazgos, tenemos la oportunidad de crear contenidos que enriquezcan ese debate”, concluye.
Mirada al futuro: consejos y reflexiones
Con los resultados que ya se han observado en esta primera fase de “Los Códigos de Sofía”, Santos siente que la iniciativa apenas ha rozado la superficie de lo que puede llegar a ser. Le entusiasma la idea de ver el proyecto crecer, y sobre todo, generar la suficiente conciencia para que la IA no se asuma como algo ajeno al ser humano. “La IA en educación no es solo nuevas herramientas, es repensar la experiencia de vida de manera profunda y holística”, explica.
A quienes deseen emprender proyectos educativos innovadores, especialmente en el ámbito de la IA, Santos les recomienda no dejarse intimidar por la complejidad técnica y, en cambio, empezar por el “para qué”: “No se dejen paralizar por el miedo. Empiecen por el impacto, no por la tecnología. Si existe un problema educativo, vean si la IA puede formar parte de la solución”, asegura. También invita a valorar a las personas por encima de la mera integración de dispositivos: “La tecnología sola no transforma la educación, pero los educadores preparados sí. Y, sobre todo, no teman experimentar”.
Una experiencia sin enchufes (pero llena de conexiones)
Frente a un modelo educativo en el que las palabras “digital”, “virtual” y “tecnológico” dominan los titulares, “Los Códigos de Sofía” se presenta como una bocanada de aire fresco. No por oponerse a la tecnología, sino por rescatar la esencia de lo que debería ser todo proceso de aprendizaje: la construcción de conocimiento a través de la reflexión, el diálogo y la curiosidad. La iniciativa, impulsada por Giselle Santos, rompe con la tradición de la IA encerrada en laboratorios y llena de fórmulas indescifrables. En su lugar, nos propone un viaje analógico y colaborativo, accesible para cualquier comunidad.
Tal vez la enseñanza más valiosa que nos deja esta iniciativa es la necesidad de dejar de ser espectadores en la era digital. Al prescindir de las pantallas, Santos nos recuerda que la construcción de conocimiento sobre tecnología depende, en última instancia, de la capacidad humana para cuestionar, dialogar y colaborar. Quizá ese sea el “código” más importante que nos revela Sofía: nuestra propia habilidad para aprender y crear, incluso cuando las luces del monitor están apagadas.