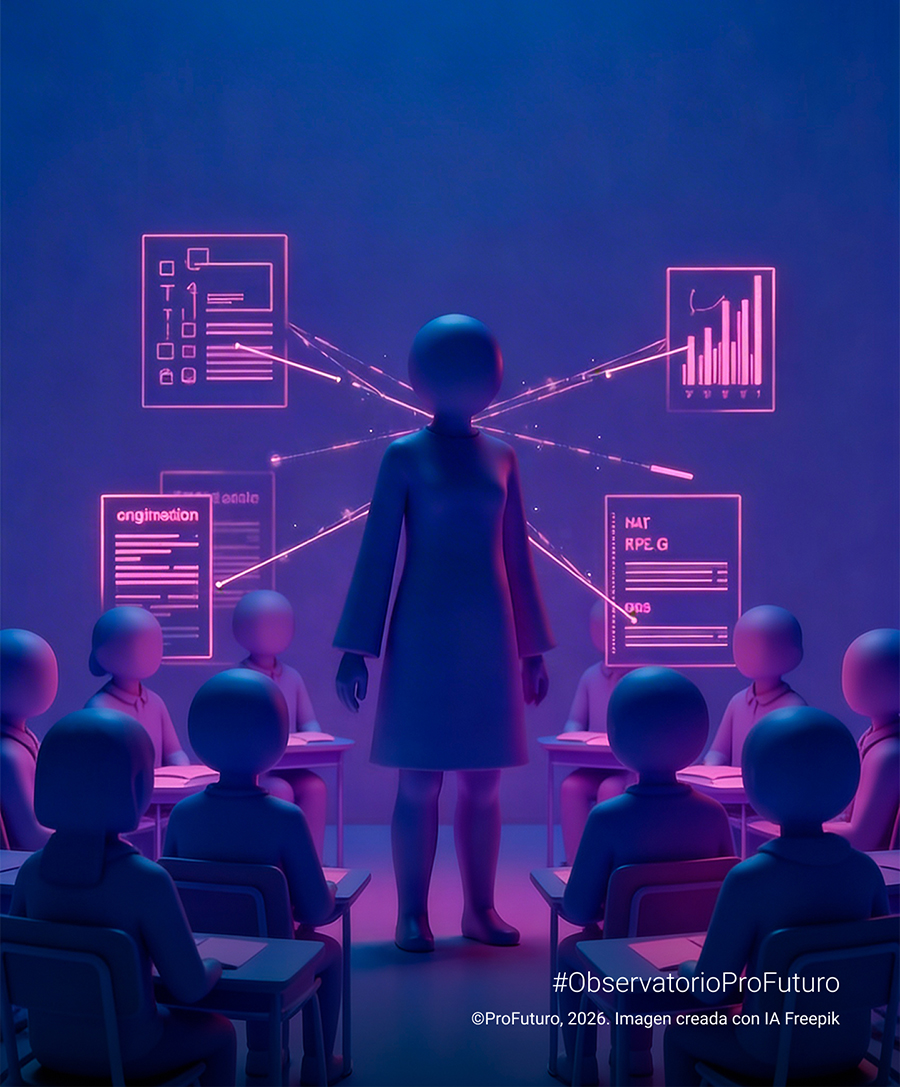Empezar de “cero”
 A finales de los años cincuenta, el filósofo Nelson Goodman, apasionado por las artes, comenzó a preguntarse por la naturaleza del conocimiento artístico: ¿cómo pensamos cuando interpretamos, observamos o creamos? ¿Qué procesos mentales intervienen en la práctica artística? ¿Podemos enseñar esos procesos?
A finales de los años cincuenta, el filósofo Nelson Goodman, apasionado por las artes, comenzó a preguntarse por la naturaleza del conocimiento artístico: ¿cómo pensamos cuando interpretamos, observamos o creamos? ¿Qué procesos mentales intervienen en la práctica artística? ¿Podemos enseñar esos procesos?
Convencido de que el conocimiento artístico era tan complejo y valioso como el científico, Goodman impulsó en 1967 un proyecto interdisciplinar cuyo nombre, “Zero”, reflejaba su premisa: el conocimiento sobre educación artística era prácticamente nulo.
Ese pequeño equipo empezó explorando preguntas aparentemente simples, como qué señales visuales permiten percibir una forma cúbica o cómo se desarrolla la sensibilidad artística en los primeros años. También trabajaron con artistas de diversas disciplinas para analizar el pensamiento profundo que requiere la producción creativa de calidad.
De las artes al aprendizaje humano
Con el tiempo, el proyecto evolucionó para estudiar dimensiones más amplias del aprendizaje humano. Así, lo que comenzó como un estudio sobre el conocimiento artístico se transformó en un laboratorio de ideas sobre inteligencia, comprensión, pensamiento, creatividad, ética y cultura.
Figuras como Howard Gardner, que más tarde desarrollaría la teoría de las inteligencias múltiples, y David Perkins, matemático y experto en inteligencia artificial, ampliaron el alcance del proyecto. Su interés se dirigió hacia preguntas más amplias. Por ejemplo: ¿Qué significa comprender profundamente algo? ¿Qué condiciones permiten que ese tipo de comprensión se desarrolle? ¿Qué hace que una persona piense de manera crítica, creativa o flexible? ¿Puede enseñarse ese tipo de pensamiento?
Las respuestas llevaron al desarrollo de iniciativas que hoy son referencia global, como Understanding by Design, Agency by Design, GoodWork Project, o los estudios sobre competencias globales. Pero quizá la contribución más influyente, y la más aplicable en el aula cotidiana, fue el desarrollo del pensamiento visible y, dentro de él, las rutinas de pensamiento.
Un giro de guion: el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento
Uno de los principios clave de Project Zero es que la comprensión profunda no es una acumulación de datos, sino la capacidad de usarlos, analizarlos, reinterpretarlos y transferirlos a nuevas situaciones. En palabras de David Perkins: “Se puede tener mucha información sobre algo y, sin embargo, entender muy poco.”
Este diagnóstico no es trivial. Implica que las prácticas tradicionales centradas en la memorización están mal alineadas con el aprendizaje real. Los estudiantes pueden recordar una fecha histórica o una definición científica, pero olvidar su sentido en pocas semanas porque nunca tuvieron que pensar sobre ello de forma significativa.
Por eso Perkins insiste en dos preguntas esenciales:
- ¿Qué enseñamos?
- ¿Cómo lo enseñamos?
Su tesis es que, si queremos una educación realmente significativa, no basta con transmitir contenidos: hay que enseñar formas de pensar. Y, para ello, necesitamos herramientas que hagan visible lo que sucede en la mente del estudiante.
El pensamiento visible
El concepto de pensamiento visible surge de la observación de un problema frecuente: la mayor parte del pensamiento que realizan los estudiantes es invisible. Razonan en silencio, interpretan en silencio, infieren en silencio. Y cuando el proceso es invisible, ni el docente puede evaluarlo ni el alumno puede comprenderlo.
El pensamiento visible propone un cambio clave: exteriorizar el pensamiento para poder analizarlo, dialogarlo y refinarlo. Esto puede hacerse a través de la palabra, del dibujo, de mapas conceptuales, de metáforas, de discusiones guiadas. Pero Project Zero encontró una forma especialmente eficaz de lograrlo: las rutinas de pensamiento.
¿Qué son las rutinas de pensamiento?
Las rutinas de pensamiento son procedimientos breves, estructurados y repetibles que ayudan a los estudiantes a activar procesos mentales específicos. Son como pequeños “interruptores cognitivos” que fuerzan al pensamiento a avanzar de un modo particular: observar, interpretar, inferir, conectar, justificar, comparar, sintetizar.
Una rutina no busca la respuesta correcta, sino la calidad del razonamiento. Lo importante no es qué piensa el estudiante, sino cómo lo piensa.
Las rutinas funcionan como un entrenamiento diario del pensamiento y activan procesos cognitivos fundamentales como la metacognición (obligan al estudiante a ser consciente de cómo piensa), la profundización (fomentan la conexión entre ideas), la transferencia (preparan para usar el aprendizaje en contextos nuevos), las perspectivas múltiples (enseñan a mirar un fenómeno desde diferentes ángulos), y el razonamiento basado en evidencia: exigen justificar ideas.
A fuerza de practicarlas, los alumnos desarrollan hábitos intelectuales más sólidos: observan mejor, preguntan más, justifican mejor y escuchan distinto.
Si queremos una educación realmente significativa, no basta con transmitir contenidos: hay que enseñar formas de pensar. Y, para ello, necesitamos herramientas que hagan visible lo que sucede en la mente del estudiante.
De Harvard al aula: algunas rutinas de pensamiento para aplicar en el aula
Aunque Project Zero desarrolló decenas de rutinas, la experiencia en las aulas ha demostrado que algunas resultan especialmente útiles por su sencillez, su versatilidad y su capacidad para generar pensamiento visible en cuestión de minutos. Son herramientas que cualquier docente puede integrar en su planificación diaria sin necesidad de cambiar por completo su manera de enseñar.
A continuación presentamos un breve resumen de las más relevantes. La página web de Proyecto Zero tiene una Caja de Herramientas en la que cualquier docente interesado podrá encontrar infinidad de rutinas clasificadas por categoría de pensamiento y consejos para utilizarlas.
¿Qué te hace decir eso?
A veces, un alumno levanta la mano, dice algo con seguridad y el resto asiente sin pensar. Pero cuando el docente pregunta “¿Qué te hace decir eso?”, la cosa cambia. El alumno retrocede, busca la evidencia que no había hecho explícita, rebusca en la imagen, en el texto o en su memoria. “Lo digo porque…”, empieza a decir, y lo que sigue es casi siempre más interesante que su primera respuesta. A veces su razonamiento es sólido; otras, no. Pero ese es el punto: el pensamiento deja de ser un acto automático y se convierte en un gesto deliberado. En ese instante, el aula deja de premiar la rapidez y empieza a premiar la lucidez.
Ver – Pensar – Preguntar
La clase observa una fotografía. Durante unos segundos nadie habla: solo miran. Primero describen lo que ven, sin interpretar. Es un ejercicio de humildad cognitiva: aceptar que no sabemos tanto como creemos. Después llega el “pensar”, ese territorio donde cada gesto, cada sombra, cada detalle insignificante se convierte en una pista. Finalmente, la pregunta inevitable aparece: “¿Qué más necesito saber?”. Esa última parte, la pregunta, es la que cambia el aprendizaje. Ya no se espera que el docente tenga todas las respuestas. Son ellos quienes abren la puerta de la curiosidad y se asoman.
Pensar – Cuestionar – Explorar
En algunas ocasiones, antes de empezar un tema, los alumnos creen que ya saben de qué se trata. Piensan que “la electricidad” son enchufes o que “la Edad Media” son castillos. Cuando se les pide que escriban lo que creen saber, descubren los límites de ese conocimiento fragmentario. Luego vienen las preguntas: algunas ingenuas, otras extraordinariamente agudas. Y de pronto la clase entera se convierte en un mapa de inquietudes compartidas. Explorar ya no es una tarea impuesta, sino un camino que ellos mismos han trazado. Lo que antes era un currículo ahora es un viaje.
Pensar – Juntarse – Compartir
Hay días en los que una pregunta se vuelve demasiado grande para pensarla a solas. En esos momentos, los estudiantes se toman un minuto, solo uno, para ordenar sus ideas en silencio. Luego se juntan en pareja y comparan sus razonamientos como quien contrasta mapas de un mismo territorio. A veces coinciden; otras no. Pero al final, cuando comparten con la clase, las ideas ya no son individuales: están refinadas, pulidas, casi iluminadas por el contraste. Lo que podría haber sido una respuesta tímida se convierte en una reflexión colectiva. Y el docente deja de ser el centro del conocimiento para convertirse en testigo de un pensamiento que se construye entre todos.
Círculos de puntos de vista
Un cuento, una pintura, un conflicto histórico: cualquiera de ellos se transforma cuando los estudiantes lo observan desde perspectivas distintas. Un día son campesinos de la revolución francesa; otro, testigos silenciosos de una escena literaria. Cada perspectiva ofrece una verdad parcial y, juntas, revelan la complejidad. Lo más sorprendente es que, cuando regresan a su propia voz, la mirada ya no es la misma. Han entendido que nadie ve todo, que el mundo se fractura en versiones múltiples y que escuchar al otro no es cortesía, sino inteligencia.
Solía pensar – Ahora pienso
Es una rutina que parece sencilla, casi inocente. Pero es una de las que más silencios provoca. Los estudiantes miran hacia atrás y descubren que ya no piensan igual. “Solía creer que…”, escriben, como quien confiesa una ingenuidad. “Ahora pienso que…”, añaden, y la transformación queda plasmada en dos líneas. No siempre es un gran cambio, a veces son pequeños desplazamientos que solo se perciben cuando alguien los obliga a detenerse. Pero ese ejercicio de mirar el propio pensamiento es quizá el aprendizaje más profundo: darse cuenta de que pensar no es un estado fijo, sino un movimiento.
Puente 3–2–1
Antes de comenzar un proyecto, los alumnos anotan tres ideas, dos preguntas y una metáfora. En ese momento, todo es provisional, a veces torpe. Pasan días o semanas, aprenden, se equivocan, descubren, interpretan. Y entonces vuelven a ese primer papel y construyen un puente con un segundo: tres ideas nuevas, dos preguntas nuevas, una metáfora distinta. En la comparación entre un papel y otro está la huella del aprendizaje. No hace falta un examen para verlo: el puente lo dice todo. La comprensión tiene forma, tiene textura, tiene evolución.
La Soga de la Verdad
Imagina una cuerda extendida en el suelo. A un extremo, el “de acuerdo”; al otro, el “en desacuerdo”. La clase escucha una afirmación polémica: “La tecnología siempre mejora la vida”, por ejemplo. Los estudiantes se colocan en algún punto de la cuerda según su postura. Y ahí comienza lo realmente interesante: cada uno debe justificar por qué está donde está. El aula se llena de matices, de “depende”, de ejemplos, de dudas razonables. Nadie tiene que ganar; la cuerda no es un combate, sino un espacio para pensar en voz alta. Al final, algunos cambian de sitio, otros no. Pero todos han aprendido que la verdad rara vez es simple.
Un compromiso con el presente
El mundo que habitan los estudiantes es complejo, ambiguo, se mueve a la velocidad del rayo y está lleno de información contradictoria. Tenemos la responsabilidad de preparar a los jóvenes para lo desconocido y lo inesperado. Y para eso, no basta con enseñar contenidos: hay que usar esos contenidos como herramientas para pensar, convertirlos en el punto de partida desde el que los alumnos analizan, interpretan, comparan, conectan y justifican.
No se trata de aprender historia para recordar fechas, ni ciencia para repetir definiciones, ni matemáticas para aplicar fórmulas de memoria. Se trata de pensar con la historia, con la ciencia, con las matemáticas; de que cada disciplina funcione como un campo de entrenamiento intelectual donde el contenido no es el fin, sino el medio para desarrollar una comprensión más profunda.
Las rutinas de pensamiento son una invitación constante a mirar el aprendizaje desde otro lugar: el lugar donde el pensamiento se vuelve visible, compartido y consciente.
En un momento en el que la educación debate cómo responder a los desafíos de la incertidumbre, quizá la respuesta más sensata sea la que Project Zero propuso hace más de cinco décadas: enseñar a pensar, porque allí empieza todo lo demás.