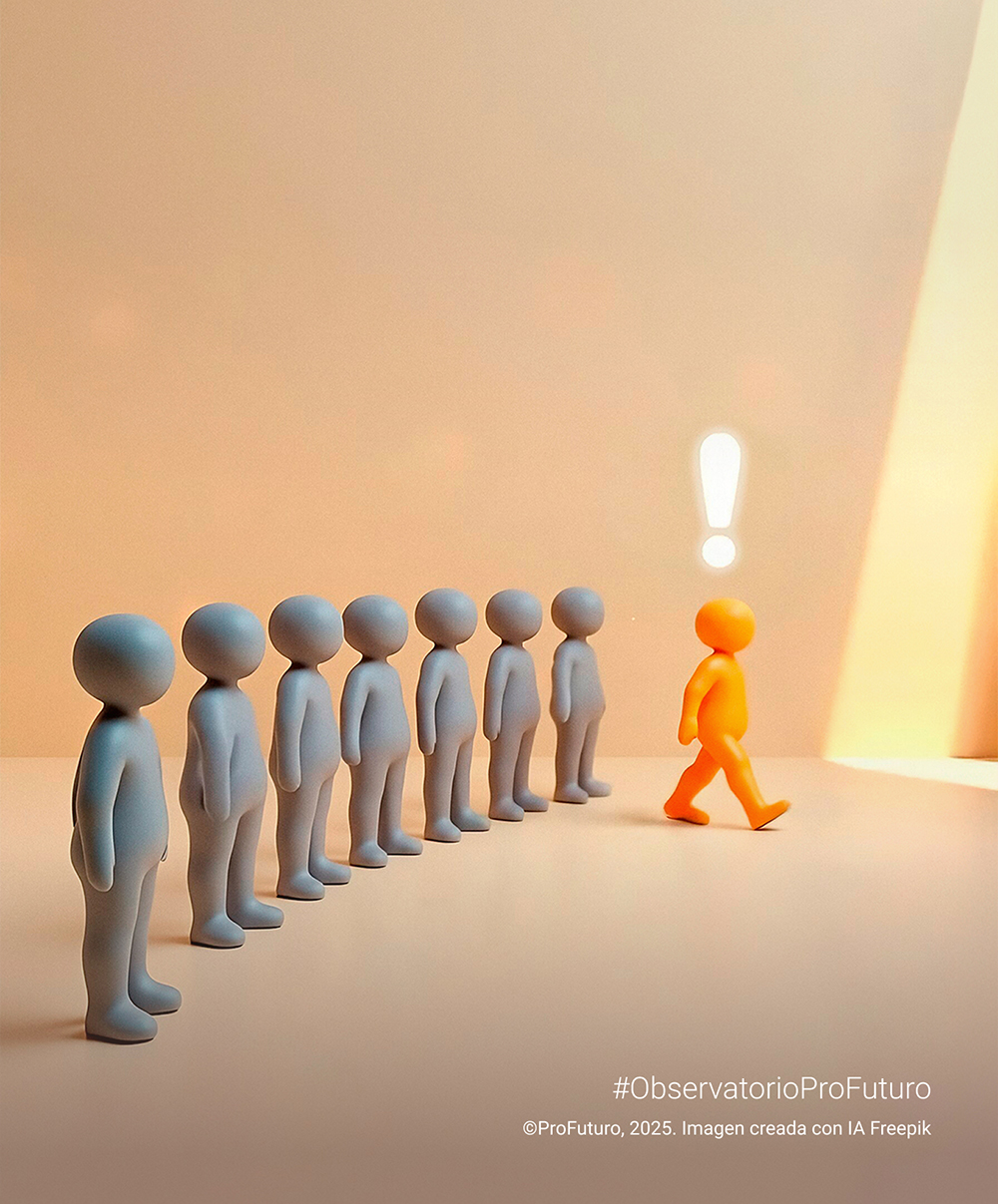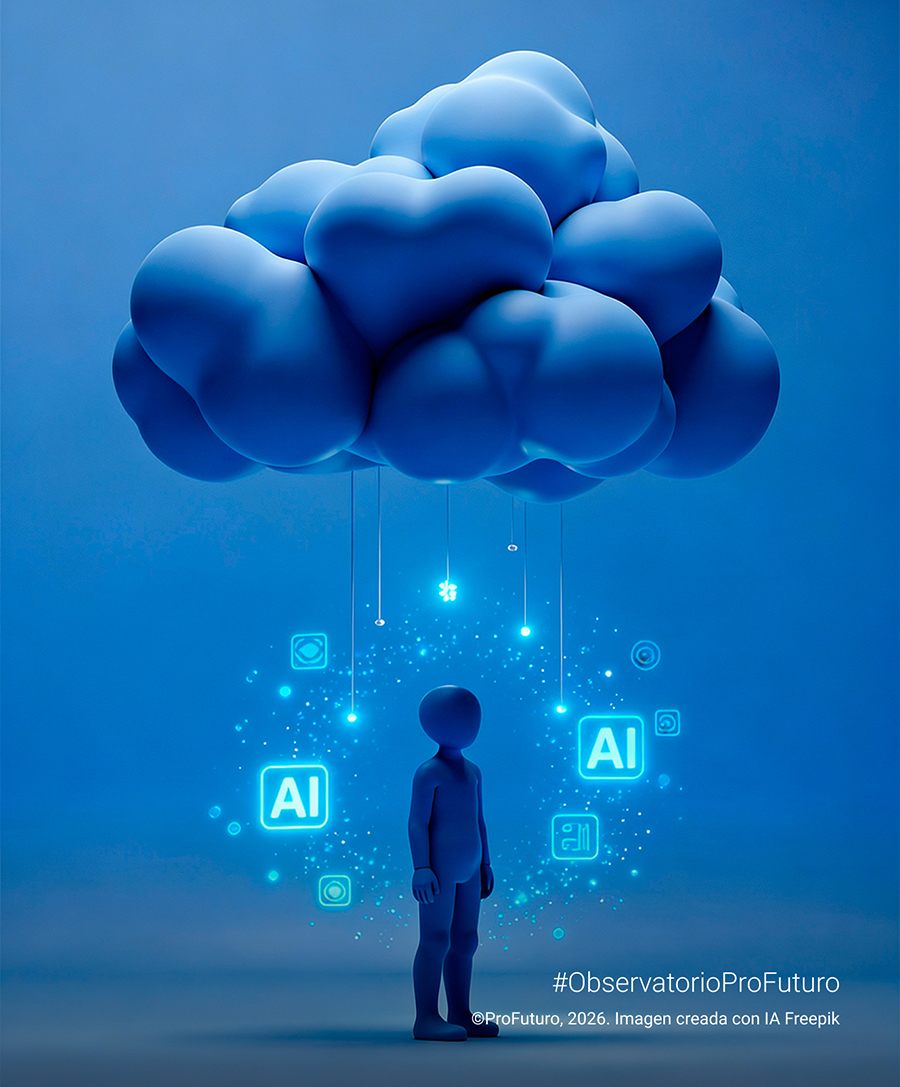Nos han contado que la historia la escriben los genios, los valientes o los afortunados. Una versión cinematográfica de la vida, con héroes que cabalgan a cámara lenta hacia su destino. La ciencia, que no suele perder el tiempo con la épica, insiste en otra cosa: el rumbo lo cambian quienes están convencidos de poder hacerlo. No hay que nacer con estrella, hay que aprender a encenderla.
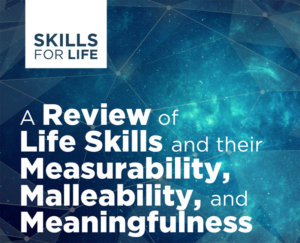 En psicología, a esa convicción la llamamos autoeficacia. Y cuando esa confianza se combina con la capacidad de decidir por uno mismo, hablamos de autodeterminación. Como no podía ser de otra forma, el Banco Interamericano de Desarrollo las ha incluido entre las diez habilidades vitales para el siglo XXI. ¿Por qué? Sobre todo porque funcionan. Las personas que creen que pueden y que actúan guiadas por sus propios valores, no solo resisten mejor los golpes, sino que también tienden a abrirse paso en entornos que cambian a la velocidad del rayo.
En psicología, a esa convicción la llamamos autoeficacia. Y cuando esa confianza se combina con la capacidad de decidir por uno mismo, hablamos de autodeterminación. Como no podía ser de otra forma, el Banco Interamericano de Desarrollo las ha incluido entre las diez habilidades vitales para el siglo XXI. ¿Por qué? Sobre todo porque funcionan. Las personas que creen que pueden y que actúan guiadas por sus propios valores, no solo resisten mejor los golpes, sino que también tienden a abrirse paso en entornos que cambian a la velocidad del rayo.
En las próximas líneas veremos qué dice la ciencia sobre estos dos conceptos y cómo se conectan, exploraremos la evidencia y revisaremos estrategias prácticas para cultivarlos. También veremos por qué, en un mundo cambiante, la autoeficacia y la autodeterminación pueden marcar la diferencia entre adaptarse o quedarse mirando cómo otros escriben la historia.
Fundamentos científicos de la autoeficacia y la autodeterminación
La autoeficacia y la autodeterminación son conceptos forjados en décadas de investigación empírica.
La autoeficacia, tal como la definió Albert Bandura en 1977, es la creencia en la propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones necesarias para alcanzar una meta. Ojo porque no hablamos de optimismo (“todo saldrá bien”). Se trata, más bien, de una evaluación concreta: “sé que puedo hacerlo porque tengo las habilidades, la experiencia y la motivación necesarias”. Esta convicción no solo predice el rendimiento académico o laboral; también modula la resiliencia ante el fracaso, la capacidad de persistir y el tipo de objetivos que nos planteamos. Bandura lo demostró en ámbitos tan dispares como el aprendizaje escolar, la rehabilitación médica o la superación de fobias.
La autodeterminación está emparentada con la autoeficacia. Edward Deci y Richard Ryan, de la Universidad de Rochester, la formularon en los años 80 como la capacidad de actuar movidos por motivaciones internas y en consonancia con nuestros valores. Su Teoría de la Autodeterminación identifica tres necesidades psicológicas básicas: competencia (sentirse capaz), autonomía (sentir que controlamos nuestras decisiones) y relaciones (sentirse conectado con otros). Cuando estas necesidades están satisfechas, la motivación deja de depender de zanahorias y palos externos, y se convierte en un motor más estable y resistente.
El vínculo entre ambas habilidades es evidente: la autoeficacia es como el combustible que alimenta el motor de la autodeterminación. Creer que podemos hacer algo nos impulsa a elegir y actuar; y actuar en línea con nuestros valores, a su vez, refuerza nuestra confianza en que podemos lograrlo.
El informe del BID aporta cifras que ponen estas nociones negro sobre blanco. En una encuesta regional con más de 15.000 estudiantes y profesionales, quienes mostraban altos niveles de autoeficacia tenían un 25 % más de probabilidades de completar formación avanzada y un 30 % más de emprender proyectos propios. La autodeterminación, medida por escalas de autonomía y motivación interna, se correlacionaba con un menor abandono escolar y con mayores ingresos cinco años después de graduarse. Y (dato crucial) estas competencias se pueden entrenar: programas de mentoría, metodologías activas en el aula y entornos laborales con mayor autonomía consiguen mejoras medibles en cuestión de meses.
La neurociencia respalda esta plasticidad. Estudios de imagen cerebral muestran que percibir control sobre una tarea activa el estriado ventral, una región asociada a la motivación y la recompensa. Otros trabajos señalan que la corteza prefrontal, implicada en la planificación y el autocontrol, se adapta cuando practicamos conductas que refuerzan la autoeficacia. Dicho en llano: creer que puedes no es solo un estado mental, es un circuito biológico que se fortalece con el uso.
Así pues, la autoeficacia y la autodeterminación son como músculos: nacemos con ellos, pero su fuerza depende del entrenamiento. La ciencia ya sabe medirlos, potenciarlos y prever su impacto. Pero ¿por qué son tan decisivos en el mundo actual y cómo se traducen en ventajas tangibles?
La autoeficacia y la autodeterminación son como músculos: nacemos con ellos, pero su fuerza depende del entrenamiento.
Por qué importan hoy: impacto en la vida, el trabajo y la sociedad
Hay habilidades que sirven para aprobar un examen y luego caen en el olvido, como la trigonometría o la lista de los reyes godos. La autoeficacia y la autodeterminación, en cambio, son de las que siguen funcionando para toda la vida. El BID no las coloca entre las “habilidades vitales para el siglo XXI” por capricho: lo hace porque hay datos que las vinculan directamente con la supervivencia laboral, la innovación y el bienestar en un mundo en constante sacudida.
En el trabajo, la autoeficacia predice mejor que el expediente académico quién se atreve con proyectos ambiciosos, quién sobrevive a una reestructuración y quién lidera equipos diversos. En el estudio regional del BID, un trabajador con alta autoeficacia tenía un 35 % más de probabilidades de asumir roles de liderazgo, incluso con menos experiencia formal que sus colegas. La autodeterminación añade otra capa: quienes sienten que deciden por sí mismos tienden a mostrar mayor compromiso, menos absentismo y más creatividad. Las empresas que ofrecen autonomía real reportan hasta un 20 % más de productividad y un 40 % menos de rotación de personal.
En la educación, estas habilidades son un antídoto contra el abandono escolar y la apatía académica. Un meta-análisis citado por el BID indica que la autoeficacia académica es el mejor predictor de la permanencia en estudios superiores, por encima del nivel socioeconómico o de las notas previas. La autodeterminación, cultivada mediante metodologías activas y aprendizaje basado en proyectos, multiplica las probabilidades de que el alumno siga aprendiendo por iniciativa propia, incluso fuera del currículo.
En la salud y el bienestar, la ecuación es similar. Estudios longitudinales muestran que las personas con alta autoeficacia se adhieren mejor a tratamientos médicos, mantienen hábitos saludables y gestionan mejor el estrés. La autodeterminación, por su parte, protege contra el burnout al conectar las tareas diarias con un sentido personal más profundo.
El contexto actual amplifica todo esto. Vivimos en lo que los economistas llaman una economía de incertidumbre permanente: las tecnologías cambian las reglas antes de que terminemos de leerlas, y las carreras profesionales ya no son líneas rectas, sino mapas llenos de desvíos. Es por esto que el informe del BID afirma que invertir en entrenar estas habilidades es una estrategia de adaptación social.
Cómo desarrollarlas: estrategias basadas en evidencia
El talento nato es un mito cómodo: nos absuelve de intentarlo si creemos que “no hemos nacido para eso”. Pero la investigación, y el propio informe del BID, dejan claro que la autoeficacia y la autodeterminación son maleables. Se entrenan como el piano o las sentadillas. Necesitamos métodos y constancia.
Para la autoeficacia, Bandura identificó cuatro fuentes principales que actúan como combustible:
- Experiencias de dominio: no hay nada que refuerce más la creencia de “puedo hacerlo” que haberlo hecho antes. Por eso funcionan las metas graduales: tareas lo bastante desafiantes para suponer un reto, pero lo bastante alcanzables para completarlas.
- Modelado: ver a personas similares a nosotros lograrlo nos envía un mensaje poderoso. No es admirar a un genio inalcanzable, sino a un colega, un compañero de clase o un mentor cercano.
- Persuasión social: recibir feedback positivo y realista (“puedes con esto, y aquí está por qué”) refuerza la expectativa de éxito.
- Gestión de estados fisiológicos: aprender a regular ansiedad y estrés antes de una tarea crítica ayuda a que la mente no sabotee al cuerpo.
En contextos educativos, esto se traduce en prácticas como el scaffolding (andamiaje), donde el profesor apoya al alumno hasta que puede seguir solo, o en programas de mentoría profesional que acompañan los primeros pasos de un nuevo rol laboral. En empresas, los objetivos progresivos con evaluaciones constructivas son más eficaces que los retos monumentales sin red de seguridad.
Para la autodeterminación, la receta pasa por nutrir sus tres necesidades psicológicas básicas:
- Competencia: formación continua, retos ajustados al nivel real de la persona, reconocimiento del progreso.
- Autonomía: dar margen para decidir cómo abordar una tarea, no solo qué tarea hacer. Un informe de la Universidad de Rochester muestra que incluso pequeñas elecciones (orden de las tareas, métodos de trabajo) aumentan la motivación interna.
- Relaciones: fomentar entornos colaborativos y de apoyo mutuo. Sentir que importas a tu equipo o comunidad es un potente ancla motivacional.
El BID documenta ejemplos concretos: en escuelas de Centroamérica, introducir proyectos de aprendizaje-servicio (donde los estudiantes diseñan y ejecutan iniciativas comunitarias) aumentó un 22 % las puntuaciones de autodeterminación y un 18 % las de autoeficacia en menos de un año. En empresas, programas de job crafting (diseñar tu puesto para que encaje mejor con tus fortalezas y valores) han reducido el burnout en un 30 % y aumentado la productividad en un 15 %.
Pero no basta con decir “cree en ti” o “sé tu propio jefe de vida”. La autoeficacia y la autodeterminación no crecen en el vacío: florecen en entornos que las reconocen, las miden y las cuidan.
Escribir tu propia historia
Lo que la ciencia nos dice (y el BID documenta con datos) es que gran parte de lo que conseguimos depende de dos fuerzas “entrenables”: creer que podemos (autoeficacia) y decidir en función de lo que nos importa (autodeterminación).
La autoeficacia y la autodeterminación no son habilidades reservadas a mentes prodigiosas ni a voluntades de hierro. Son, más bien, como músculos invisibles: responden al uso, se fatigan si no se ejercitan y crecen cuando se les somete a un reto bien calibrado. Bandura nos enseñó que la confianza real nace de pequeñas victorias acumuladas; Deci y Ryan, que la motivación más resistente viene de actuar desde nuestras propias convicciones, y no por recompensas o castigos impuestos desde fuera.
En la sociedad actual, rápidamente cambiante, estas dos competencias son vitales. Nos sirven para adaptarnos, innovar y persistir. Un estudiante que cree en su capacidad para resolver problemas y que elige aprender por razones que le importan aprueba sus exámenes y desarrolla la autonomía intelectual que le permitirá seguir aprendiendo toda la vida. Por eso, debemos formar alumnos capaces de entrenar sus “músculos” de la autoeficacia y la autodeterminación. Quizás esta sea la diferencia una de las claves de la educación del futuro.