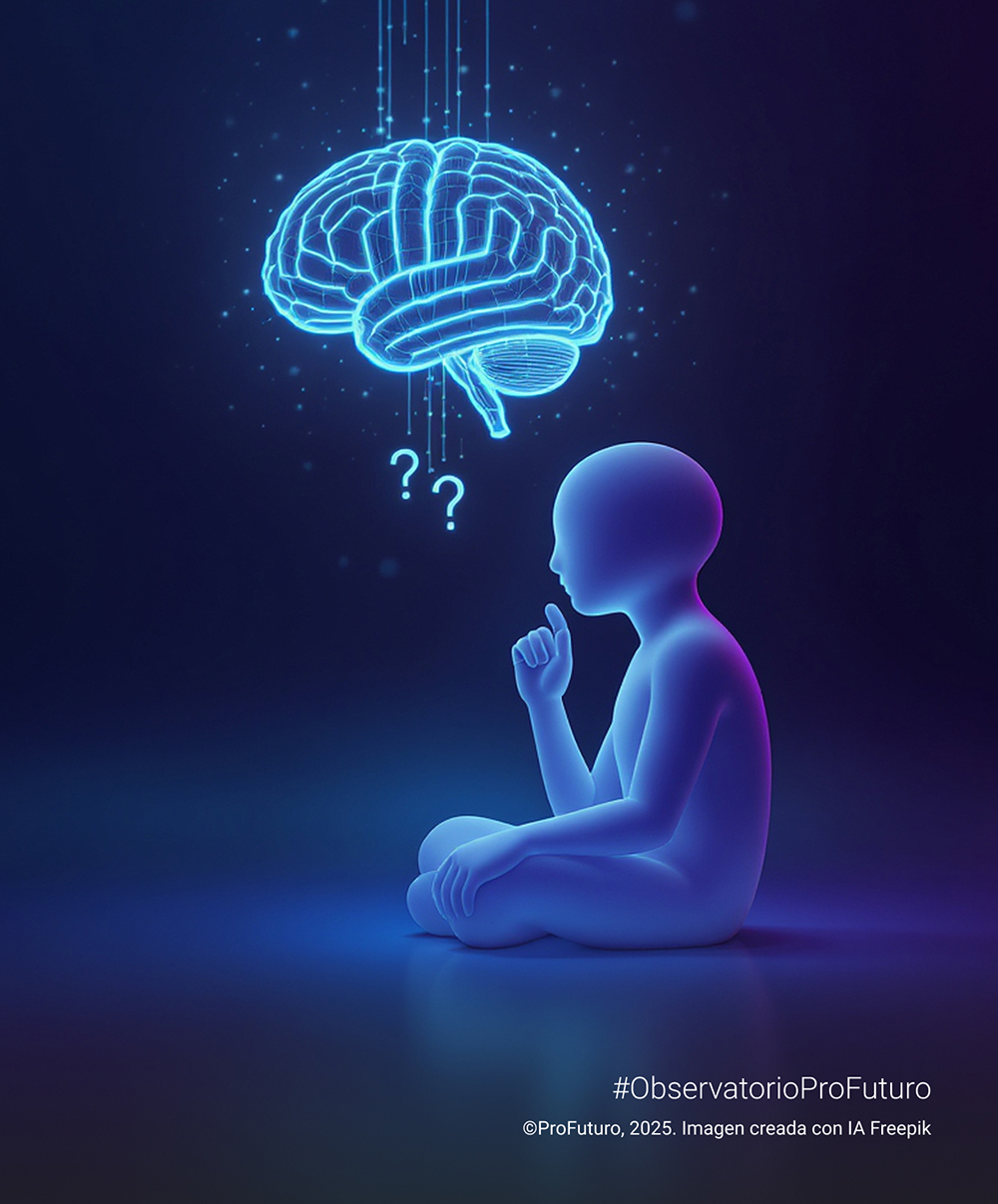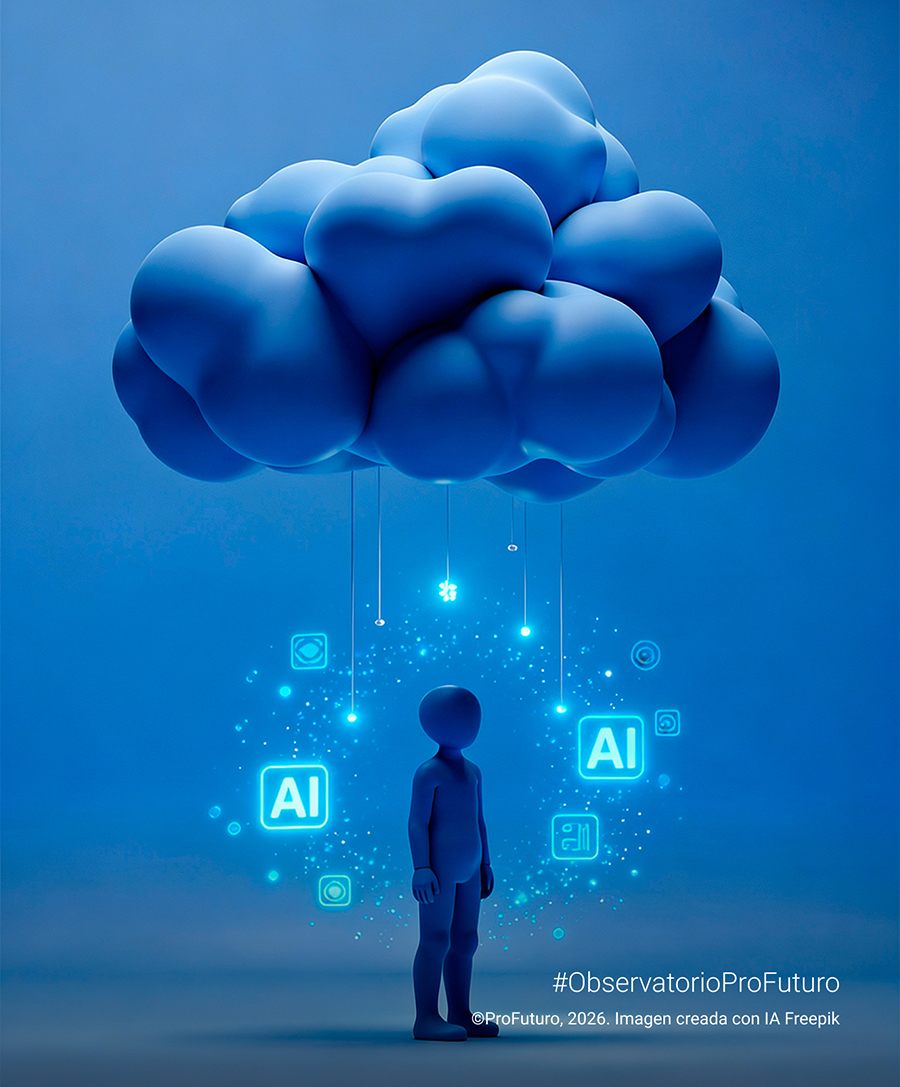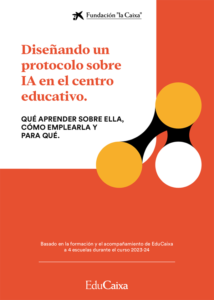 Antes de incorporar una nueva tecnología, conviene hacerse una pregunta de fondo: ¿para qué enseñamos? La inteligencia artificial solo ha puesto un espejo delante de esa pregunta. Cuatro colegios españoles (Aula Escola Europea, Nazaret Oporto, Santa Gema Galgani e Institució Igualada) decidieron tomarse un tiempo para pensarlo. Con el acompañamiento de EduCaixa, dedicaron un curso entero a hablar, escuchar y debatir sobre cómo convivir con esa nueva presencia que se asoma a las aulas.
Antes de incorporar una nueva tecnología, conviene hacerse una pregunta de fondo: ¿para qué enseñamos? La inteligencia artificial solo ha puesto un espejo delante de esa pregunta. Cuatro colegios españoles (Aula Escola Europea, Nazaret Oporto, Santa Gema Galgani e Institució Igualada) decidieron tomarse un tiempo para pensarlo. Con el acompañamiento de EduCaixa, dedicaron un curso entero a hablar, escuchar y debatir sobre cómo convivir con esa nueva presencia que se asoma a las aulas.
El resultado fue una guía de uso construida en común: Diseñando un protocolo sobre IA en el centro educativo. Un recurso para quienes creen que educar requiere tiempo, escucha y reflexión. Porque incluso (y sobre todo) con tecnología, enseñar exige pensar con calma.
Una invitación poco común
Durante el curso 2023–2024, cuatro centros españoles aceptaron una invitación poco habitual: detenerse para pensar. Lo hicieron de la mano de EduCaixa, el programa educativo de la Fundación “la Caixa”, que propuso un experimento poco frecuente en estos tiempos donde todo sucede de forma acelerada: antes de decidir cómo usar la inteligencia artificial en la escuela, preguntarse para qué.
El objetivo era construir un protocolo propio, desde la reflexión interna. Para ello, cada centro participó en sesiones con personas expertas en ética, derecho, ciencia o liderazgo, y trabajó con sus propios equipos docentes para desarrollar una visión compartida.
A lo largo del proceso, cada colegio fue encontrando su manera de mirar la IA. Aula Escola Europea lo hizo desde la filosofía y la ética del conocimiento. Nazaret Oporto, desde la formación del profesorado y el diálogo intergeneracional. Santa Gema Galgani apostó por el liderazgo pedagógico compartido. Institució Igualada, por dar protagonismo al alumnado. Cuatro caminos distintos hacia una misma pregunta: ¿cómo convivir con la tecnología sin perder el alma educativa?
El resultado de este acompañamiento fue, en palabras de los propios docentes, una conversación sostenida. Una guía para seguir pensando juntos. Un modelo abierto y replicable para ayudar a las escuelas a pensar con más criterio.
Por qué un protocolo (y no un decálogo o guía de uso)
Cuando la inteligencia artificial empezó a formar parte de las conversaciones escolares, muchas voces propusieron crear un decálogo: una lista de normas, advertencias y recomendaciones para tener el tema bajo control. Pero los centros acompañados por EduCaixa prefirieron otra cosa: pensar juntos antes de decidir.
Querían construir acuerdos desde el diálogo. Y de ahí surgió la idea de elaborar un protocolo. Una herramienta que no impone reglas, sino que abre un espacio de reflexión compartida. Se elabora en grupo, se revisa y se adapta. Su valor no está en el documento, sino en el proceso que lo hace posible.
La elaboración de un protocolo obliga a escuchar: al profesorado que teme perder su oficio, al alumnado que experimenta sin miedo, a las familias que se preguntan qué lugar queda para la intuición humana. Y desde ahí, acuerda.
Esa idea del protocolo como gobernanza ética y pedagógica enlaza, además, con los principios de la UNESCO sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y anticipa el espíritu de la futura Ley Europea de IA (2026), que pedirá a las instituciones marcos flexibles, dialogados y humanos.
Antes de escribir una sola línea, los centros aprendieron a hacerse preguntas: ¿Qué papel queremos que juegue la IA en nuestra escuela? ¿Qué valores deben guiar su uso? ¿Qué riesgos queremos evitar y qué oportunidades queremos potenciar?
Cinco pasos para construir tu propio protocolo
Los cuatro centros acompañados por EduCaixa siguieron un proceso gradual, guiado, como ya hemos dicho, por la reflexión y el diálogo. Antes de escribir una sola línea, los centros aprendieron a hacerse preguntas: ¿Qué papel queremos que juegue la IA en nuestra escuela? ¿Qué valores deben guiar su uso? ¿Qué riesgos queremos evitar y qué oportunidades queremos potenciar? Estas preguntas sirvieron para abrir un diálogo entre docentes, alumnos, familias y expertos. El proceso se desarrolló en cinco pasos consecutivos (explorar, escuchar, definir, prototipar y evaluar) que explicamos a continuación:
Paso 1. Explorar: entender qué es (y qué no es) la IA
El primer paso fue formarse. Antes de decidir su uso, los equipos docentes quisieron comprender cómo funciona la inteligencia artificial, sus límites, sus implicaciones éticas, legales y medioambientales. Así, descubrieron una idea esencial: la IA no piensa ni comprende, sino que predice patrones. Esta diferencia permitió reducir temores y expectativas irreales.
Las sesiones con especialistas ofrecieron perspectivas complementarias desde la filosofía, el derecho, la ciencia o la educación, y ayudaron a entender que la tecnología no se analiza solo desde lo técnico, sino también desde lo cultural.
Paso 2. Escuchar: dar voz a la comunidad educativa
Después de mirar hacia fuera, los centros miraron hacia dentro. Consultaron, entrevistaron, debatieron. En grupos de trabajo, alumnos, profesores y familias compartieron inquietudes y expectativas. ¿Qué oportunidades vemos, qué temores tenemos? ¿Qué sabemos realmente? Las respuestas reflejaron distintos puntos de vista. Algunos alumnos se mostraban fascinados; otros temían perder la autoría de su aprendizaje. Los docentes hablaban de tiempo, de ética, de la presión por estar “a la última”.
De ese mosaico surgió una visión más realista de lo que implica convivir con la IA. Nadie tenía todas las respuestas, pero todos tenían algo que decir. Y ahí, entre voces distintas, empezó a formarse una comunidad más consciente. El resultado de este segundo paso fue una mirada más colectiva y transparente sobre la IA en la escuela.
Paso 3. Definir: el “para qué” antes que el “cómo”
El siguiente paso fue formular la intención común. No bastaba con hablar de IA: había que decidir para qué usarla. Cada centro definió su propósito y sus valores guía. Algunos lo enfocaron en la creatividad: usar la tecnología para imaginar más, no para hacer menos. Otros apostaron por la personalización del aprendizaje o el pensamiento crítico.
El ejercicio obligó a evitar la trampa del “cómo”: qué plataforma, qué aplicación, qué herramienta. EduCaixa insistía en una frase que terminó convertida en un mantra: “Primero el para qué, luego el cómo.”
Ese orden marcó la diferencia. Colocar el sentido antes del instrumento permitió que el protocolo no se redujera a una lista de usos, sino que se convirtiera en una declaración pedagógica.
Paso 4. Prototipar: redactar el primer borrador
Con los objetivos definidos, llegó el momento de escribir. Cada escuela elaboró un borrador inicial de su protocolo: un documento que recogía objetivos, límites, responsabilidades y un plan de formación.
El proceso fue tan importante como el resultado. En el colegio Santa Gema Galgani, por ejemplo, se creó un equipo motor interdisciplinar para acompañar al profesorado en la integración de la IA y evaluar los experimentos pedagógicos. Otros centros incluyeron apartados sobre privacidad, autoría, evaluación y ética digital, conscientes de que enseñar también es cuidar.
El borrador no era un producto final, sino una primera versión abierta al cambio: un texto vivo que se iría afinando con la práctica.
Paso 5. Evaluar y ajustar: mantenerlo vivo
El último paso fue aprender a no darlo nunca por terminado. Los centros entendieron que el protocolo debía revisarse de forma periódica. Debe revisarse cada curso, corregirse, adaptarse a nuevas realidades.
Algunos centros organizaron seminarios internos para compartir avances; otros propusieron foros y talleres abiertos a familias y estudiantes. Esta revisión continua convirtió el protocolo en una herramienta útil para seguir aprendiendo y adaptándose a los cambios. Más que un documento cerrado, se convirtió en una práctica compartida.
Al cerrar el proceso, los docentes coincidieron en lo esencial: lo valioso no fue el documento, sino la conversación que lo hizo posible. Una conversación que sigue abierta, porque enseñar, con o sin algoritmos, siempre ha sido eso: una forma de pensar juntos.
Qué aprendieron las escuelas piloto
Cuando terminó el curso, los equipos participantes coincidieron en algo que no estaba en el programa: el aprendizaje más valioso no fue sobre inteligencia artificial, sino sobre educación.
El primer descubrimiento fue claro y decisivo: antes de usar la tecnología, hay que entenderla. La formación fue clave para perder el miedo, ganar confianza y tomar decisiones con criterio. La IA no elimina la necesidad de reflexión; la hace aún más necesaria.
El segundo aprendizaje tuvo que ver con el liderazgo. Ningún protocolo puede sostenerse si depende de una sola persona o de una consigna. Los centros entendieron que la gobernanza de la IA debía ser compartida y reflexiva, un trabajo coral donde la dirección acompaña y escucha, y donde cada docente asume un papel activo en la toma de decisiones.
También comprendieron que la IA no pone en riesgo la identidad de la escuela. Al contrario: puede ayudar a reafirmar su misión humanista. Al hablar de algoritmos, los centros redescubrieron preguntas antiguas: qué significa aprender, cómo se construye el juicio, qué valor tiene la creatividad o el error.
Y, quizá lo más importante: no hay un único modelo. Cada escuela encontró su propio ritmo, su lenguaje y su manera de mirar a la tecnología. Lo que las unió fue la conversación: ese espacio común donde pensar, disentir y volver a empezar. Hablar de IA fue, en realidad, una manera de fortalecer la cultura pedagógica.
El cambio empieza en la escuela
La llegada de la inteligencia artificial ha obligado a la escuela a replantearse una pregunta vital para su existencia: qué significa enseñar y aprender. Por eso, más allá de constituir un riesgo o una moda, la IA es una oportunidad para reflexionar.
Los protocolos que surgieron con el acompañamiento de EduCaixa buscan fomentar la autonomía pedagógica. Son herramientas de reflexión colectiva, diseñadas para que las comunidades educativas asuman un papel activo en la construcción de su propio marco de actuación.
Cada escuela que decide abrir este debate ya está ejerciendo una forma de liderazgo educativo. Y aunque ninguna ley ni ningún modelo ofrecerá soluciones perfectas, lo importante es no quedarse quietos esperando a que otros definan el futuro de la enseñanza.