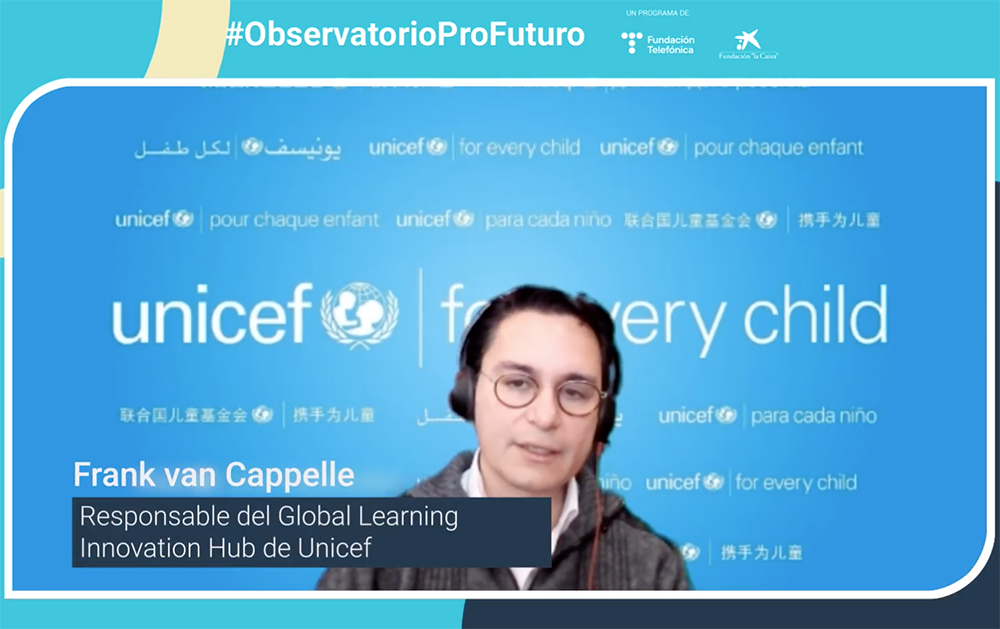Durante mucho tiempo, la creatividad ha ocupado un lugar ambiguo en el discurso educativo: mientras, por un lado, era celebrada como valor simbólico, pero rara vez tratada como una capacidad central. Hoy, en un contexto marcado por la automatización y la expansión de la inteligencia artificial, ese estatus ha cambiado. Empresas, organismos internacionales y expertos coinciden en señalar el pensamiento creativo como una de las competencias más relevantes para desenvolverse en un mercado laboral en transformación.
Durante mucho tiempo, la creatividad ha ocupado un lugar ambiguo en el discurso educativo: mientras, por un lado, era celebrada como valor simbólico, pero rara vez tratada como una capacidad central. Hoy, en un contexto marcado por la automatización y la expansión de la inteligencia artificial, ese estatus ha cambiado. Empresas, organismos internacionales y expertos coinciden en señalar el pensamiento creativo como una de las competencias más relevantes para desenvolverse en un mercado laboral en transformación.
Sin embargo, ese reconocimiento choca con una paradójica realidad: a medida que avanzan en su escolarización, muchos niños y jóvenes van perdiendo la capacidad de generar ideas originales, explorar alternativas o pensar sin miedo al error. Es decir, justo cuando la creatividad empieza a aparecer como una competencia estratégica, parece volverse más frágil. Comprender por qué ocurre esto y qué entendemos realmente por creatividad, es el primer paso para abordar una cuestión que atraviesa la educación, el trabajo y la forma en que aprendemos a pensar.
En este artículo, hacemos eso con la ayuda de Lula Vázquez, maestra, ingeniera de sistemas computacionales y experta en tecnología educativa y en creatividad.
De qué hablamos cuando hablamos de creatividad
Hablar de creatividad suele activar una mezcla de imágenes difusas: la inspiración repentina, el talento artístico, la figura del genio individual que crea al margen de las reglas… Sin embargo, vista desde la investigación científica, la creatividad aparece como algo bastante distinto. No es un atributo misterioso reservado solo a unos pocos, sino una capacidad cognitiva que puede describirse, medirse y, sobre todo, entrenarse.
Uno de los trabajos más citados para entender esta idea es el estudio longitudinal dirigido a finales de los años sesenta por el investigador estadounidense George Land. Encargado inicialmente por la NASA para identificar el potencial innovador de ingenieros y científicos, este test buscaba medir el pensamiento divergente: la capacidad de generar múltiples soluciones ante un mismo problema. Tras comprobar su eficacia con adultos, Land decidió aplicar la misma prueba a un grupo de niños y seguirlos a lo largo del tiempo. Los resultados fueron tremendamente significativos. A los cinco años, la inmensa mayoría superaba la prueba con holgura. A los diez, el porcentaje descendía de forma notable. En la adolescencia, volvía a caer. En la edad adulta, solo una minoría conservaba ese nivel de pensamiento creativo.
La conclusión de Land no era que los niños fueran naturalmente más brillantes. Era algo mucho peor: la creatividad no desaparece por desgaste, sino que se va inhibiendo. No se pierde, se desaprende. A lo largo del proceso educativo y social, aprender a dar la “respuesta correcta”, evitar el error o ajustarse a expectativas externas acaba reduciendo el espacio para explorar alternativas, formular preguntas nuevas o tolerar la incertidumbre.
Esta lectura conecta con décadas de investigación en psicología cognitiva. Desde los trabajos de J. P. Guilford en los años cincuenta hasta los estudios posteriores de E. Paul Torrance, la creatividad se ha definido como una habilidad distinta de la inteligencia medida por el coeficiente intelectual. No depende exclusivamente de conocimientos previos ni de destrezas técnicas, sino de la capacidad de combinar ideas, establecer relaciones inesperadas y producir respuestas originales que resulten útiles o valiosas en un contexto determinado.
Desmontar los mitos es fundamental para entender de qué estamos hablando. La creatividad no equivale a inspiración súbita, aunque a veces se manifieste así. No es sinónimo de talento artístico, aunque las artes sean uno de sus terrenos más visibles. Tampoco es una forma de genialidad individual desligada del entorno. En términos operativos, la creatividad puede definirse como la capacidad de generar ideas originales que tienen valor. La originalidad sin utilidad es ocurrencia y la utilidad sin originalidad es repetición.
Entendida así, la creatividad deja de ser un concepto etéreo para convertirse en un fenómeno observable. Y, por tanto, en algo sobre lo que es razonable hablar con datos, analizar cómo se desarrolla y preguntarse por qué, en muchos casos, se va apagando con el tiempo.
A fuerza de priorizar la corrección sobre la exploración, la seguridad sobre la curiosidad y la respuesta sobre la pregunta, el espacio para pensar de otra manera se reduce.
Por qué la creatividad ha vuelto ahora al centro del debate
Así las cosas, ¿de dónde surge este renovado interés por la creatividad? Pues llega empujado por transformaciones más amplias en el mundo del trabajo. Informes recientes sobre el futuro del empleo coinciden en una idea: en un mercado cada vez más automatizado, el pensamiento creativo figura entre las competencias más demandadas por los empleadores. Aquello que durante décadas fue considerado accesorio aparece ahora como un factor diferencial.
La expansión de la inteligencia artificial ayuda a entender este desplazamiento. Los sistemas actuales destacan precisamente en tareas asociadas al pensamiento convergente: procesar grandes volúmenes de información, reconocer patrones, optimizar respuestas conocidas o ejecutar procedimientos repetitivos con eficiencia. En ese terreno, las máquinas ya superan a los humanos en velocidad y precisión. Lo que no hacen (al menos por ahora) es formular problemas nuevos, imaginar usos no previstos o combinar ideas de forma situada y con sentido contextual.
Ahí es donde la creatividad adquiere un valor estratégico. Formular buenas preguntas, explorar alternativas, conectar conocimientos de campos distintos o redefinir un problema antes de resolverlo son habilidades que no se automatizan fácilmente. Por eso reaparecen en los discursos empresariales y en las agendas educativas.
Este desplazamiento también explica cierta tensión en el debate actual. Se exige creatividad, pero se mantiene intacto el modelo de formación que la relega. Se pide innovación, pero se siguen premiando la previsibilidad y el cumplimiento estricto de objetivos a corto plazo. La inteligencia artificial no ha creado esta contradicción, pero si la ha puesto en evidencia. Al automatizar lo que antes ocupaba buena parte del trabajo humano, deja al descubierto aquello para lo que no hemos preparado suficientemente a las personas: pensar más allá de los procedimientos conocidos, explorar alternativas y redefinir los problemas antes de resolverlos.
¿Cómo activamos la creatividad? Lo que dice la ciencia
Si la creatividad no es un rasgo innato ni un acto espontáneo, sino una capacidad que puede desarrollarse o inhibirse, la investigación acumulada permite identificar ciertas condiciones que favorecen su aparición. Patrones que se repiten con notable consistencia en contextos educativos, profesionales y formativos.
Uno de los más relevantes es la separación entre los momentos de creación y de evaluación. Generar ideas exige un espacio en el que el juicio quede en suspenso. Cuando la crítica aparece demasiado pronto, las posibilidades se reducen. En cambio, cuando primero se permite explorar y solo después se analiza, el abanico de opciones se amplía. Esta secuencia, bien documentada en estudios sobre pensamiento creativo, resulta difícil de sostener en entornos donde todo debe ser validado de inmediato.
Otra condición clave es el tiempo. La creatividad rara vez prospera bajo presión constante. No porque requiera lentitud, sino porque necesita margen para probar, descartar y recombinar. En educación, esto se traduce en metodologías que privilegian el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes trabajan sobre problemas reales y complejos durante periodos prolongados. En el ámbito laboral, implica aceptar que no toda exploración produce resultados visibles a corto plazo.
El juego aparece de forma recurrente como activador cognitivo. Investigadores como Mitchel Resnick, desde el MIT Media Lab, han subrayado su papel en el aprendizaje creativo: experimentar sin un objetivo cerrado, manipular ideas como si fueran piezas móviles, aprender haciendo. El juego introduce una lógica de prueba y error que reduce el miedo a fallar y favorece la curiosidad.
La colaboración también desempeña un papel central, especialmente cuando se produce entre personas con perspectivas distintas. Confrontar ideas obliga a explicarlas, a revisarlas y a transformarlas. La creatividad, en este sentido, no es un proceso solitario, sino relacional. Muchas de las ideas más fértiles surgen del cruce entre disciplinas, experiencias y lenguajes que, en principio, no parecían conectados.
Finalmente, el uso de metáforas, analogías y narrativas ayuda a trasladar el pensamiento creativo a terrenos nuevos. Comparar lo desconocido con lo familiar permite comprender problemas complejos y abrir vías de solución. No es casual que estos recursos aparezcan tanto en la enseñanza como en la innovación científica y empresarial.
En conjunto, la evidencia apunta en una dirección: la creatividad no es innata, ni se activa por arte de magia, sino creando entornos que la hagan posible. No depende tanto del talento individual como de reglas del juego que permitan explorar sin penalización inmediata.
Hay que dar espacio a la creatividad
La paradoja con la que abríamos este artículo sigue ahí. La creatividad es hoy más necesaria que nunca, pero también más vulnerable. Sabemos bastante bien qué prácticas la debilitan y qué condiciones la favorecen. No faltan datos, ni investigaciones, ni experiencias contrastadas. Lo que escasea es la disposición a reorganizar los entornos de aprendizaje y de trabajo para que esa capacidad tenga espacio real.
Para educar sin matar la creatividad no hace falta añadir nuevas asignaturas. Supone aceptar que pensar de otra manera introduce incertidumbre, tiempos menos previsibles y resultados que no siempre se ajustan a métricas simples. La cuestión de fondo aquí es hasta qué punto estamos dispuestos a asumir ese coste para preservar una capacidad que decimos necesitar.