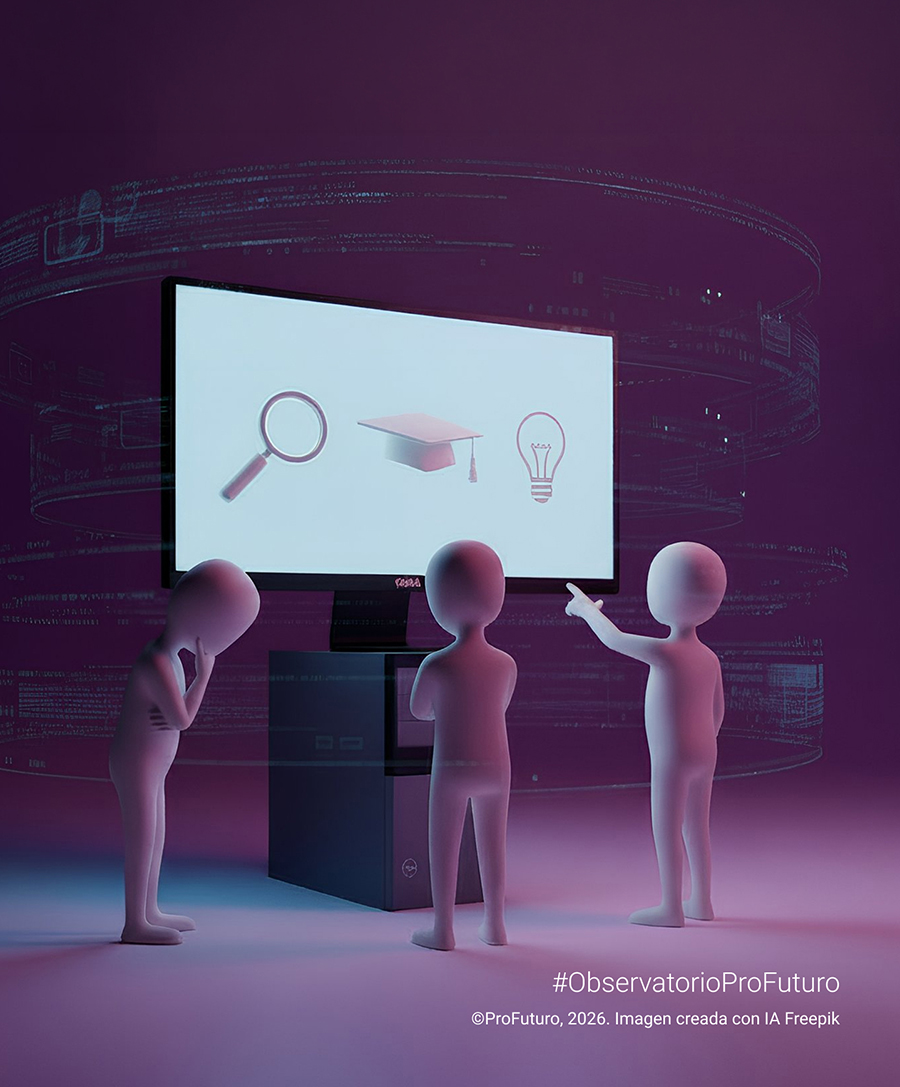¿Te has preguntado qué están haciendo las naciones para garantizar que toda persona reciba una educación de calidad? El cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que busca ofrecer una formación inclusiva, equitativa y transformadora para todas las personas, ha generado un fuerte compromiso internacional, al menos en la teoría. Se trata de un esfuerzo que implica reformas curriculares y políticas estatales en todo el mundo. Algunas naciones han logrado avances de gran impacto, mientras que otras enfrentan complicaciones relacionadas con la financiación, la capacitación docente y la brecha digital. Aun así, hay un creciente consenso global sobre la necesidad de replantear la enseñanza para adaptarla a las exigencias actuales.
¿Te has preguntado qué están haciendo las naciones para garantizar que toda persona reciba una educación de calidad? El cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que busca ofrecer una formación inclusiva, equitativa y transformadora para todas las personas, ha generado un fuerte compromiso internacional, al menos en la teoría. Se trata de un esfuerzo que implica reformas curriculares y políticas estatales en todo el mundo. Algunas naciones han logrado avances de gran impacto, mientras que otras enfrentan complicaciones relacionadas con la financiación, la capacitación docente y la brecha digital. Aun así, hay un creciente consenso global sobre la necesidad de replantear la enseñanza para adaptarla a las exigencias actuales.
Un nuevo informe de la UNESCO ha aportado datos reveladores respecto a estos esfuerzos. Se basa en una encuesta realizada a escala mundial, en la que 143 países manifestaron compromisos nacionales destinados a reorientar sus sistemas educativos con el propósito de cumplir las metas del ODS 4. De ese total, 91 ya han puesto en marcha acciones específicas para materializar sus promesas y 73 han incorporado este proceso de cambio en sus planes y políticas públicas.
Estas cifras reflejan un interés real por renovar la enseñanza, pero también nos recuerdan la magnitud de la tarea: las reformas no solo requieren voluntad política, sino también recursos financieros, alianzas institucionales y una sociedad civil dispuesta a participar activamente.
En este artículo, resumimos algunas de las conclusiones de este informe de la UNESCO y vemos cómo están afrontando los países sus compromisos con este ODS.
Inclusión, equidad e igualdad de género: un asunto innegociable
El acceso a una educación de calidad para todos, sin importar su origen, género o condición social, se ha convertido en un imperativo. Según el informe, el 100% de los países encuestados han adoptado medidas para promover la inclusión y la equidad dentro de sus sistemas educativos. Este dato es alentador, pero es importante reconocer que la implementación de estas políticas varía considerablemente entre regiones, y el nivel de profundidad de las iniciativas aún está lejos de ser homogéneo.
La inclusión educativa no solo debe contemplar el acceso, sino también la calidad y la permanencia en el sistema. En cuanto a la igualdad de género, el 89% de los países reportan haber implementado acciones específicas para promover la participación de las niñas en la educación y empoderarlas para que puedan alcanzar su máximo potencial.
Estas iniciativas incluyen becas para niñas, cupos reservados en escuelas técnicas (un área históricamente dominada por hombres) y programa s de apoyo como el Programa Nacional de Adolescentes Madres en Colombia, que proporciona apoyo educativo, psicológico y financiero para que las jóvenes puedan terminar su educación y mejorar sus perspectivas laborales.
En contextos de conflicto y desplazamiento forzado, la inclusión educativa también se ha convertido en una prioridad. Según el informe, en lugares afectados por crisis, se han desarrollado estrategias específicas para integrar a estos grupos en los sistemas educativos nacionales, asegurando que no se queden atrás en el proceso de aprendizaje.
Por ejemplo, Turquía ha integrado a más de 700.000 niños refugiados sirios en su sistema educativo, ofreciendo programas de integración lingüística y académica. Uganda, un país con una de las mayores poblaciones de refugiados en África, también ha implementado programas especiales de alfabetización para niños desplazados en sus fronteras. Por otro lado, México ha adoptado políticas similares para los migrantes de Centroamérica, creando aulas de acogida que permiten que los niños migrantes se integren rápidamente en el sistema educativo sin perder el ciclo escolar.
Aunque se han logrado avances importantes, las brechas de género y de acceso en áreas rurales continúan siendo un desafío, especialmente en África subsahariana y América Latina. Sin embargo, los esfuerzos en inclusión demuestran que, con políticas adecuadas y cooperación internacional, es posible avanzar hacia una educación más equitativa y accesible para todos
El 100% de los países encuestados han adoptado medidas para promover la inclusión y la equidad dentro de sus sistemas educativos.
Transformación digital como herramienta
El aumento en la incorporación de la tecnología es otro de los rasgos distintivos de este siglo. Según el informe, el 95% de los países desarrolló o fortaleció iniciativas de aprendizaje digital, principalmente a raíz de la emergencia sanitaria. El cierre de escuelas provocó la búsqueda de alternativas en línea y herramientas que mantuvieran a los estudiantes en contacto con el proceso de aprendizaje. Si bien esto mostró la relevancia de la conectividad y el uso de medios digitales, también evidenció brechas muy profundas entre zonas urbanas y rurales.
En este contexto, algunos gobiernos priorizaron la instalación de internet de banda ancha en escuelas remotas, junto a la distribución de dispositivos electrónicos para estudiantes que no contaban con ellos. En Latinoamérica, destaca el Plan CEIBAL en Uruguay. Al mismo tiempo, países como la República Dominicana capacitaron a cerca de 100.000 docentes en el manejo didáctico de la tecnología. Por su parte, en África subsahariana varios proyectos se apoyaron en transmisiones radiales y televisivas para llegar a las comunidades sin acceso a internet.
Renovación de contenidos y métodos de enseñanza
Otro indicador que genera esperanza es el hecho de que el 95% de los países renovó sus planes de estudio, y el 88% actualizó sus métodos pedagógicos. Hablamos de un esfuerzo amplio por alinear la enseñanza con las exigencias del presente, incorporando competencias como el pensamiento crítico, la colaboración y la adaptación a un mercado laboral cambiante. En este escenario, temas como la sostenibilidad ambiental y la formación en competencias digitales cobran cada vez más importancia.
Un ejemplo de esto lo encontramos en Alemania y Suecia, donde la educación ambiental se integra desde los primeros grados. México, por su parte, apuesta por un modelo que fomenta proyectos comunitarios y una visión intercultural que reconoce la diversidad lingüística y cultural del país. Mientras tanto, varias naciones africanas han empezado a incluir módulos sobre emprendimiento y habilidades financieras para la vida cotidiana, con la idea de fomentar la autonomía económica desde edades tempranas.
De acuerdo con la UNESCO, el 80% de los países incorporó contenidos relacionados con el desarrollo sostenible y competencias orientadas a la realidad laboral, teniendo en cuenta cuestiones como la crisis climática o la digitalización del empleo. Sin embargo, quienes diseñan políticas educativas deben considerar que no basta con actualizar el currículo en el papel: se necesitan docentes formados, recursos adecuados y un seguimiento constante que evalúe la eficacia de las reformas. La meta es lograr que los estudiantes desarrollen habilidades que los preparen para enfrentar un futuro repleto de cambios e incertidumbres, y esa es una tarea que exige coherencia entre teoría y práctica.
Atención a la primera infancia
Los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo cognitivo y emocional. La encuesta indica que el 92% de los países reforzó la educación preescolar con diferentes estrategias. Algunas naciones incrementaron la cobertura a través de subsidios estatales, ampliando la construcción de centros de atención infantil. Otras enfocaron sus esfuerzos en actualizar los planes de estudio y en otorgar formación especializada a los cuidadores y profesores de este nivel.
Los ejemplos abundan: en partes de Asia, se ha priorizado la enseñanza de habilidades socioemocionales para fomentar la colaboración y la empatía desde edades tempranas. En América Latina, particularmente en Colombia y Perú, se lanzaron iniciativas para equipar las aulas preescolares con materiales lúdicos y para impulsar programas de nutrición que aseguren la salud de los más pequeños. ¿Por qué es tan relevante este aspecto? La idea de base es que la estimulación temprana sienta las bases de un aprendizaje sólido a lo largo de toda la vida, lo que contribuye a mejorar la retención escolar y los logros académicos en etapas posteriores.
A pesar de estos progresos, la falta de infraestructura y de personal capacitado sigue siendo un problema en zonas rurales y periurbanas de varios países de África y América Latina. Asimismo, hay regiones donde la educación inicial no es obligatoria, lo que dificulta la universalización de la enseñanza a esta edad. Las disparidades son notorias y, en ciertos casos, las familias con menos recursos no pueden costear las matrículas de centros preescolares privados. De ahí la relevancia de los apoyos gubernamentales, que aspiran a crear entornos inclusivos y atractivos para la población infantil.
El papel central del personal docente
¿Podríamos imaginar una transformación educativa real sin docentes bien preparados? Los datos de la UNESCO señalan que el 90% de los países ha aplicado acciones para mejorar la formación y el desarrollo profesional de los profesores. Esta cifra refleja un convencimiento mundial de que la calidad de la enseñanza depende, en gran parte, de quienes están frente al alumnado.
Algunos países han tomado medidas destacables para subsanar esta carencia. Se habla, por ejemplo, de incentivos económicos y programas de formación intensiva en regiones donde el déficit es más severo. Así, hay países que han optado por capacitar con urgencia a docentes de áreas rurales, ofreciendo módulos de formación en línea o talleres presenciales intensivos.
Otros gobiernos han aumentado los salarios y han mejorado las condiciones de trabajo para incentivar la retención de personal educativo. En América Latina, se reportan casos como el de Chile, donde existe un proyecto para la formación continua, centrado especialmente en la incorporación de herramientas digitales y metodologías activas de enseñanza. Sin embargo, todavía hay lugares donde los salarios siguen siendo bajos y las oportunidades de crecimiento profesional están muy limitadas.
Gobernanza y financiamiento: pilares para la mejora
La UNESCO señala que 86% de los países llevó a cabo iniciativas para fortalecer la financiación de la educación. Muchas veces se habla de la urgencia de destinar al menos el 4% del PIB a este sector, aunque no todos los gobiernos logran alcanzar esa meta. Ciertas economías han tomado decisiones valientes para incrementar sus presupuestos educativos, aun en medio de crisis económicas. Un ejemplo fue la creación de fondos específicos destinados a escuelas afectadas por desastres naturales o conflictos armados.
En algunos lugares, los presupuestos dedicados a la enseñanza han sido protegidos de recortes, reconociendo su relevancia para el desarrollo nacional. También se han fortalecido los sistemas de gestión de datos educativos, con la idea de hacer más transparente el uso de los recursos e identificar áreas donde la inversión sea prioritaria. No obstante, persiste la pregunta de hasta qué punto estos fondos se traducen en mejoras tangibles para docentes y estudiantes.
La gobernanza del sistema educativo también pasa por la colaboración intersectorial. Se han impulsado coaliciones entre ministerios de educación, salud y desarrollo social, a fin de que los programas escolares se vinculen con políticas de bienestar, alimentación y protección a la infancia. ¿Se trata de un gran desafío? Sin duda. Aun así, la tendencia a articular varios sectores con la meta de reforzar la educación ofrece señales de que los gobiernos están comprendiendo su naturaleza multidimensional.
Participación juvenil: darle voz a la próxima generación
Uno de los puntos más llamativos de la encuesta es que el 75% de los países ha promovido la intervención de los jóvenes en los procesos de reforma educativa. Esta participación puede concretarse de varias maneras, desde la creación de consejos estudiantiles con voz consultiva hasta la invitación a foros de discusión donde se analizan nuevas metodologías pedagógicas. En Europa y América Latina, existen experiencias positivas, donde organizaciones juveniles trabajan conjuntamente con autoridades para proponer cambios en el currículo o en la disciplina escolar.
En algunos casos, esta participación ha sido impulsada por organizaciones no gubernamentales o movimientos estudiantiles que exigen mejoras en la calidad de la enseñanza y mayor equidad. Un ejemplo destacado en este sentido es el de Chile, donde hace años los estudiantes salieron a las calles para pedir educación gratuita y de calidad, logrando que sus demandas se colaran en la agenda pública. Del mismo modo, en algunas regiones de África se han constituido “parlamentos juveniles” con capacidad para formular sugerencias en la elaboración de políticas.
Un resquicio para la esperanza
El informe analizado muestra avances en la transformación educativa a nivel global, con esfuerzos en inclusión, formación docente y digitalización. Persisten, sin embargo desafíos muy significativos: barreras de acceso, calidad de los aprendizajes, brecha digital, escasez docente…
Aún falta mucho por recorrer, pero los pasos dados hasta ahora constituyen una base que, aunque insuficiente, permite entrever posibles mejoras en el futuro.