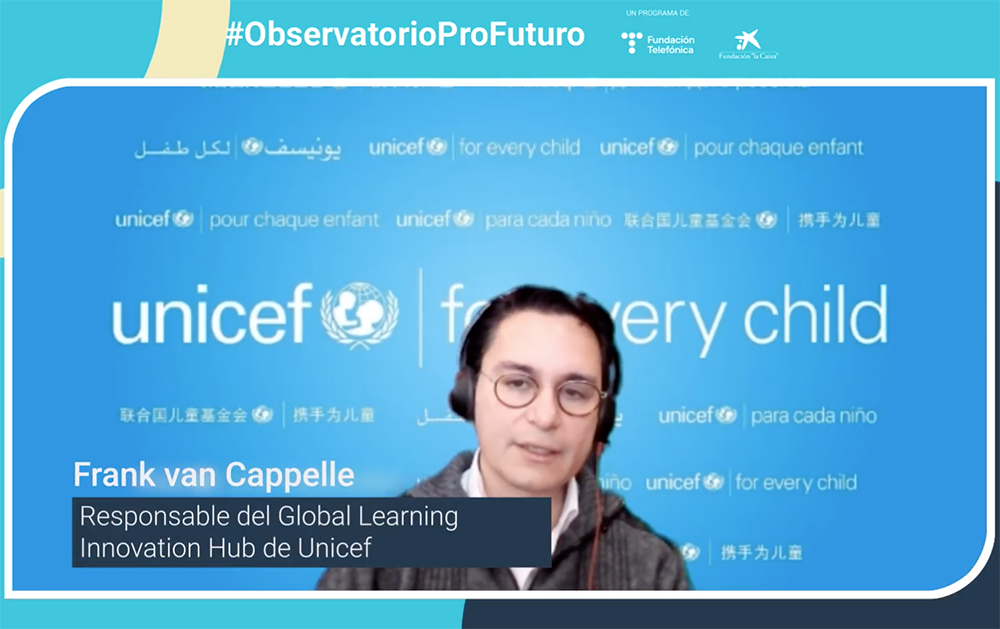Jordan (10) y Luis (11), beneficiarios de ProFuturo en Cajamarca.
A cinco años del horizonte fijado por la Agenda 2030, el balance educativo global es difícil de maquillar: ninguna de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre educación (ODS 4) va camino de cumplirse. El número de niños y jóvenes fuera de la escuela lleva prácticamente una década estancado; los niveles mínimos de aprendizaje no solo no mejoran, sino que han retrocedido en numerosos países de ingresos medios y altos, y las desigualdades —por origen social, territorio o género— siguen marcando trayectorias educativas profundamente desiguales. La pandemia de COVID-19 agravó esta situación, pero los datos muestran que los problemas son anteriores y estructurales.
Este escenario ha alimentado una cierta fatiga de las agendas internacionales. Desde comienzos de siglo, la educación ha sido objeto de compromisos globales cada vez más ambiciosos, con resultados que rara vez han estado a la altura de lo prometido. La repetición del ciclo es conocida: metas elevadas, informes de seguimiento, llamados a la urgencia y, pasado un tiempo, una nueva reformulación del objetivo.
Sin embargo, puede que la cuestión de fondo no sólo sea que no llegamos, sino cómo estamos midiendo el progreso. Durante años, el seguimiento educativo internacional se ha centrado en medir la distancia de cada país respecto a unas metas globales comunes, una lógica que tiende a ofrecer una fotografía estática y poco informativa sobre los procesos de cambio.
La nota conceptual del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2026 (GEM), publicado por UNESCO, propone un giro en esa mirada: dejar de evaluar el avance únicamente en función de lo que falta y empezar a analizar a qué ritmo han mejorado los países en las últimas dos décadas, teniendo en cuenta sus puntos de partida. La hipótesis es que observar quién ha avanzado más rápido, y con mayor equidad, permite comparaciones más justas y, sobre todo, más útiles para entender qué decisiones y condiciones han hecho posible ese progreso.
Un balance incómodo: la educación en la Agenda 2030
Más allá del diagnóstico, el balance educativo de la Agenda 2030 plantea un problema adicional: qué tipo de lectura permiten hoy los indicadores disponibles. El seguimiento internacional ha logrado ampliar de forma notable la producción de estadísticas sobre acceso, escolarización y aprendizaje, pero esa expansión no siempre se ha traducido en una comprensión más fina de los procesos de cambio educativo.
Buena parte de los indicadores globales ofrece fotografías agregadas, útiles para señalar déficits persistentes, pero limitadas para explicar trayectorias, esfuerzos o transformaciones graduales. En ese marco, países con avances sostenidos pueden aparecer como rezagados, mientras que otros con mejoras marginales mantienen posiciones relativamente favorables. La comparación, más que iluminar, tiende a simplificar.
Esta tensión se refleja también en el debate público, donde los datos alimentan con frecuencia relatos de urgencia permanente y respuestas estandarizadas, sin atender a los contextos en los que se producen los cambios. El resultado es un balance muy poco orientador: sabemos qué no funciona, pero aprendemos poco sobre cómo y por qué algunos sistemas han logrado mejorar.
Del “cuánto falta” al “quién avanza más rápido”
El giro conceptual que propone el Informe GEM 2026 parte de la siguiente premisa: no basta con medir cuán lejos están los países de unas metas globales si no se analiza cómo y a qué ritmo han progresado a lo largo del tiempo. En lugar de fijar la mirada exclusivamente en la distancia que separa a cada sistema educativo de los objetivos del ODS 4, el enfoque del GEM invita a observar la velocidad del progreso en contextos comparables.
Esta perspectiva introduce varias diferencias relevantes. En primer lugar, reconoce explícitamente que los países parten de condiciones iniciales muy desiguales, tanto en términos económicos como institucionales y sociales. Comparar resultados finales sin atender a esos puntos de partida tiende a penalizar a unos y a exaltar a otros sin explicar realmente qué ha ocurrido. En segundo lugar, el enfoque evita el “ranking moral” que suele acompañar a los indicadores globales, donde los países aparecen ordenados como si compitieran en una misma carrera. En su lugar, propone aprender de trayectorias reales, observando qué decisiones, políticas y condiciones han permitido mejoras sostenidas en determinados contextos.
Para ello, el GEM 2026 plantea analizar periodos largos (entre 15 y 20 años, incluso anteriores a 2015) y comparar países que han logrado avances rápidos con otros que se han estancado o han retrocedido. El objetivo no es identificar a “los mejores del mundo”, sino casos plausibles de mejora acelerada dadas unas condiciones iniciales concretas. Se trata, en suma, de desplazar el foco desde el cumplimiento formal de metas hacia el aprendizaje comparado: entender por qué algunos países han avanzado más rápido que otros y qué puede extraerse de esas experiencias sin caer en recetas universales.
Observar quién ha avanzado más rápido, y con mayor equidad, permite comparaciones más justas y, sobre todo, más útiles para entender qué decisiones y condiciones han hecho posible ese progreso.
Acceso y equidad: por qué empezar por ahí
El Informe GEM 2026 inicia la serie Cuenta regresiva para 2030 con un foco deliberado en acceso, participación y finalización educativa, analizados desde una perspectiva de equidad. La elección no es casual. Según plantea la nota conceptual, estos ámbitos concentran hoy “los conjuntos de datos más robustos y comparables a escala internacional”, lo que permite observar tendencias de largo plazo con mayor claridad y reducir el margen de ambigüedad en la interpretación de los resultados.
A diferencia de los indicadores de aprendizaje (más escasos, irregulares y metodológicamente frágiles), los datos sobre escolarización, abandono y finalización ofrecen una base empírica relativamente sólida para identificar qué países han logrado expandir sus sistemas educativos con mayor rapidez y cuáles se han estancado. Además, estos indicadores hacen visibles con particular nitidez las desigualdades estructurales que atraviesan los sistemas educativos: quién entra, quién permanece y quién logra completar cada nivel.
La equidad actúa así como una lente transversal del análisis. El género es la dimensión mejor documentada y permite observar avances y retrocesos con mayor precisión, especialmente en la finalización de la educación secundaria. Otras brechas (por territorio, nivel de riqueza o discapacidad) son más difíciles de seguir en el tiempo debido a la limitada disponibilidad y comparabilidad de los datos, pero siguen siendo centrales para comprender las trayectorias educativas.
El informe reconoce estas limitaciones explícitamente: no todo puede medirse bien. Pero, lejos de debilitar el análisis, esta honestidad metodológica refuerza su credibilidad y subraya una idea clave: mejorar el seguimiento del acceso y la equidad es una condición imperativa para orientar mejor las decisiones políticas en educación.
Aprender sin recetas: lo que sí (y lo que no) promete el enfoque
Uno de los rasgos más relevantes del enfoque del GEM 2026 es su renuncia explícita a ofrecer causalidades simples. El informe no pretende demostrar que una política concreta produzca automáticamente un determinado resultado, ni establecer relaciones lineales entre intervención y efecto. En su lugar, propone construir explicaciones plausibles del progreso (o del estancamiento) educativo, combinando factores políticos, institucionales, sociales e históricos, y reconociendo la complejidad de los procesos de cambio a largo plazo.
Esta cautela contrasta con una tendencia frecuente en el debate internacional: la búsqueda de políticas “exitosas” fácilmente transferibles, presentadas como soluciones universales. El “copiar y pegar” reformas (ya sea un modelo de financiación, un programa de becas o una innovación curricular) suele ignorar las condiciones que hicieron posible su funcionamiento en contextos específicos. El resultado es, a menudo, una acumulación de reformas formales con escaso impacto real.
Frente a esa lógica, el GEM apuesta por identificar los principios normativos que atraviesan las trayectorias de mejora observadas, pero sin convertirlos en prescripciones cerradas. Entre ellos destacan los mecanismos de financiación redistributiva orientados a reducir desigualdades entre escuelas y territorios; las políticas preventivas frente al abandono temprano; los sistemas de segunda oportunidad para quienes interrumpieron su trayectoria educativa; y formas de rendición de cuentas compatibles con una agenda de derechos, no de sanción.
En este contexto, aprender entre países no significa imitar modelos, sino comprender cómo interactúan las políticas con las instituciones, los recursos y las expectativas sociales. Y supone aceptar que el progreso educativo no se acelera con soluciones universales, sino con decisiones situadas, sostenidas y evaluadas a la luz de la experiencia comparada.
Una agenda post-2030 menos grandilocuente y más exigente
La propuesta del GEM 2026 apunta a una pregunta de fondo que atraviesa el debate educativo internacional: cómo pensar una agenda para después de 2030 sin repetir las inercias del pasado.
En este sentido, uno de los cambios clave es el paso de metas universales formuladas a escala global hacia objetivos nacionales definidos por los propios países, en diálogo con marcos comunes de seguimiento. Esta lógica busca evitar tanto la imposición externa como el uso meramente retórico de compromisos que rara vez se traducen en políticas sostenidas. A ello se suma un segundo giro: de las promesas aspiracionales a ambiciones ancladas en trayectorias reales de progreso, capaces de reconocer avances graduales y no solo éxitos finales.
El GEM también propone mover el foco del cumplimiento formal de indicadores hacia la garantía efectiva del derecho a la educación. En ese marco, la rendición de cuentas deja de entenderse como un mecanismo punitivo y pasa a concebirse como un compromiso político: la obligación de explicar decisiones, sostener prioridades y evaluar resultados a la luz de objetivos públicamente definidos.
Este enfoque intensifica la exigencia. Una agenda menos grandilocuente es, en realidad, más demandante: exige coherencia entre discurso y acción, continuidad más allá de los ciclos políticos y una lectura honesta de los límites y posibilidades de cada sistema educativo. Como sugiere el GEM 2026, la ambición no desaparece, cambia de forma, y se mide no solo por lo que se promete, sino por la capacidad de aprender del pasado para orientar el futuro
Medir mejor para decidir mejor
A cinco años escasos del 2030, obcecarnos con las metas no parece muy razonable. El recorrido de las últimas décadas nos ha enseñado que la ambición declarada no garantiza el progreso, y que los marcos de seguimiento pueden convertirse en ejercicios formales si no ayudan a comprender qué está funcionando, dónde y por qué.
Al desplazar la atención desde el cumplimiento abstracto de metas hacia el análisis de trayectorias reales, el GEM 2026 invita a repensar el sentido mismo de la comparación internacional. En lugar de señalar ganadores y perdedores, intentamos entender los ritmos del cambio educativo, sus condiciones y sus límites. Una mirada que exige más rigor, más paciencia y también más responsabilidad política.
Más que llegar a una fecha simbólica o reformular, una vez más, los compromisos globales, debemos aprender a mirar el progreso de otra manera, midiendo mejor para decidir mejor, y aceptando que la mejora educativa sostenida depende menos de promesas que de marcos que permitan comprender, comparar y actuar con conocimiento de causa.