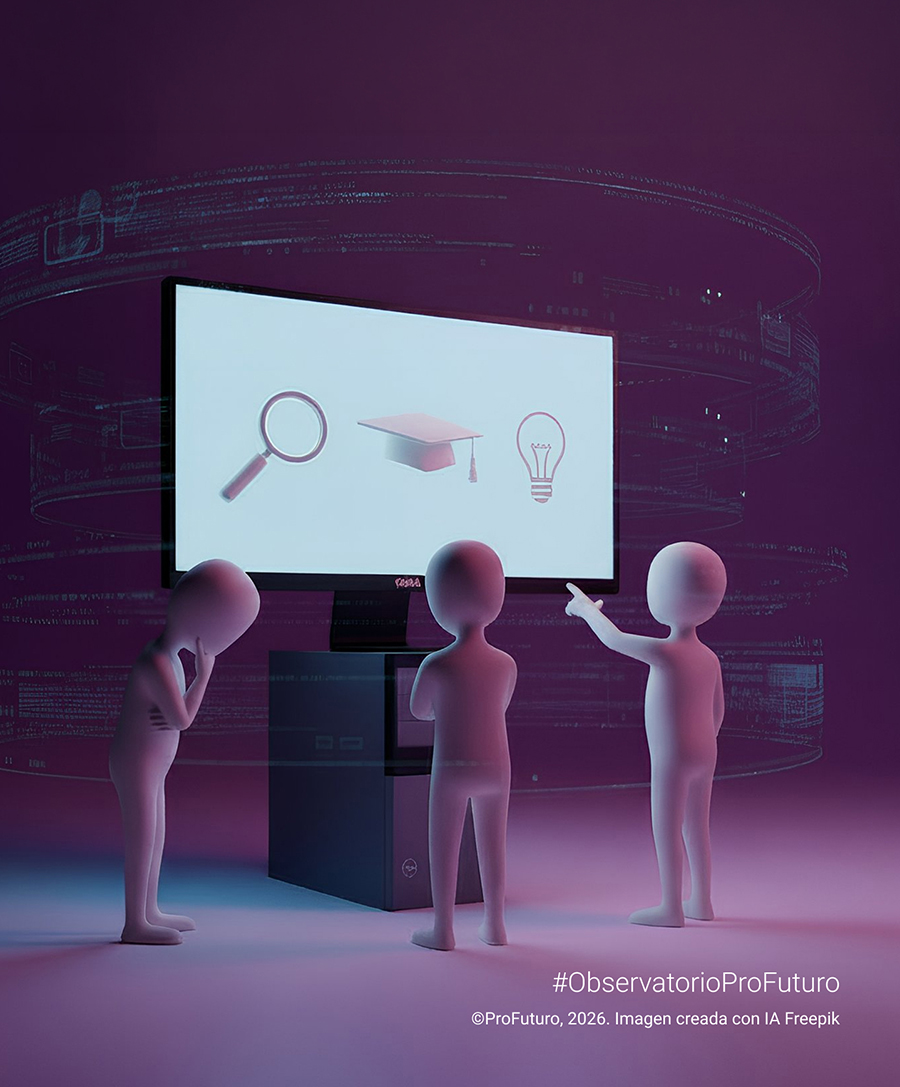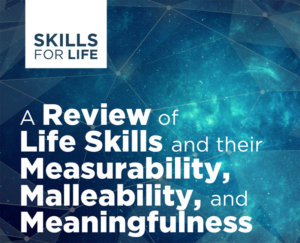 Hay habilidades que rara vez figuran en el currículo, aunque resultan esenciales para la vida. Se enseñan (cuando se enseñan) de forma tangencial, entre la fila del comedor y la riña en el recreo. La empatía y la compasión pertenecen a ese grupo de competencias casi invisibles, que marcan una diferencia enorme y que, sin embargo, apenas cuentan en los programas oficiales.
Hay habilidades que rara vez figuran en el currículo, aunque resultan esenciales para la vida. Se enseñan (cuando se enseñan) de forma tangencial, entre la fila del comedor y la riña en el recreo. La empatía y la compasión pertenecen a ese grupo de competencias casi invisibles, que marcan una diferencia enorme y que, sin embargo, apenas cuentan en los programas oficiales.
Este artículo forma parte de una serie dedicada a las diez habilidades para la vida que el Banco Interamericano de Desarrollo ha identificado como fundamentales: medibles, enseñables y con efectos tangibles en el bienestar y el desarrollo de niños y adolescentes. Ya hemos hablado de la atención plena y la resolución de problemas. Ahora es el turno de la empatía y la compasión.
Durante años, se las consideró parte del carácter, de la personalidad o, con más frecuencia, de la buena educación. Algo que se trae de casa, si se tiene suerte. Pero en los últimos tiempos, gracias a la investigación en psicología, neurociencia y educación, ha quedado claro que no se trata solo de virtudes morales ni de rasgos temperamentales: son habilidades. Y como tales, pueden desarrollarse, enseñarse y evaluarse.
En este artículo repasaremos qué significa exactamente enseñar empatía y compasión, qué evidencia respalda su enseñanza, qué programas han funcionado y qué pueden hacer las escuelas que decidan tomarse en serio esta tarea.
¿Qué son la empatía y la compasión?
El término “empatía” es uno de los términos más sobreutilizados de la última década, algo que ha contribuido tanto a su fama como a su banalización. Sin embargo, en el contexto escolar no está demasiado presente. Lo mismo ocurre con su compañera menos popular, la compasión. Suena a virtud antigua, algo ajena al lenguaje administrativo de los sistemas educativos.
La diferencia entre ambas es simple. La empatía permite entender lo que siente otra persona. La compasión, además, impulsa a hacer algo con ese conocimiento. Una escucha. Un gesto. Un acto que alivie, aunque sea un poco. Si la empatía es saber que alguien sufre, la compasión es querer que sufra menos.
Estas habilidades no funcionan solas. Combinan pensamiento y afecto. Exigen ponerse en el lugar del otro sin perder el propio. Es un equilibrio sutil, que se aprende con la práctica y el ejemplo. Algunos lo aprenden en casa. Otros, no lo aprenden nunca. Pero pocos lo aprenden en la escuela.
Según el informe Skills for Life del Banco Interamericano de Desarrollo, la empatía y la compasión no son solo cualidades deseables. Son útiles. Mejoran la convivencia, reducen los conflictos, favorecen la cooperación. Aunque no figuren en el boletín de notas, preparan mejor que muchas asignaturas para la vida adulta. El informe las considera habilidades “medibles, enseñables y significativas”.
También hay evidencia más concreta. Estudios que vinculan la empatía con comportamientos prosociales (como compartir, ayudar, ceder) y con una mayor conciencia ambiental. No porque quienes reciclan sean más empáticos, sino porque quienes imaginan el impacto de sus actos suelen dejar menos basura atrás.
¿Se puede enseñar la empatía? Evidencia e intervenciones eficaces
Hay quien cree que la empatía no se enseña. Que se tiene o no se tiene, como el oído o la puntería. Pero no es así. La investigación lleva tiempo señalando que la empatía, como otras habilidades humanas, se puede entrenar. Y cuidado: no estamos hablando de fabricar santos ni de imponer una emoción políticamente correcta. Hablamos, más bien, de cultivar una capacidad muy necesaria en el mundo actual: la de notar que los otros también existen.
Una revisión sistemática publicada en 2019 analizó los efectos de 28 intervenciones basadas en mindfulness en niños y adolescentes. El resultado fue claro: muchas de ellas mejoraban la empatía y, en algunos casos, también la compasión. Los cambios no eran espectaculares ni automáticos, pero sí consistentes.
En la práctica, enseñar empatía no exige dispositivos de última generación. Se puede trabajar con juegos de rol, debates estructurados, análisis de personajes literarios o cinematográficos, arte colaborativo, dinámicas de reflexión grupal. Algunas escuelas lo hacen sin llamarlo así, simplemente creando espacios donde los alumnos puedan escucharse sin interrupciones ni burlas. Otras lo convierten en programas con nombre propio y evaluaciones rigurosas.
Un ejemplo interesante es INTEMO, un programa español de inteligencia emocional aplicado en institutos públicos. Se desarrolló a lo largo de dos años, con sesiones que combinaban actividades artísticas, juegos, cinefórums y trabajo sobre emociones. Los resultados, publicados en 2013, mostraron una mejora significativa en la empatía de los adolescentes (especialmente los varones) y una reducción clara de conductas agresivas, ira y hostilidad.
Otra vía es trabajar primero con los adultos. Es el enfoque del Compassionate Mind Training (CMT), aplicado a docentes en Reino Unido y Portugal. En este caso, se parte de la base de que no se puede enseñar lo que no se practica. El programa incluye sesiones de respiración consciente, ejercicios de visualización, autodiálogo compasivo y dinámicas sobre la vergüenza y la autocrítica. En la experiencia portuguesa, los profesores que participaron mostraron menos ansiedad, más afecto positivo y, sobre todo, más compasión hacia sí mismos y hacia los demás.
Tiene sentido. Una escuela donde los adultos están emocionalmente agotados difícilmente puede enseñar compasión. Es difícil modelar empatía cuando se está a punto de estallar. Por eso, muchas intervenciones recientes empiezan por cuidar al que cuida. No se trata de que todos los profesores se conviertan en terapeutas, sino de que al menos no enseñen desde el cansancio.
La empatía, en resumen, se puede enseñar creando condiciones para que emerja. Y, sobre todo, acompañando el proceso con una convicción básica: que entender al otro no es una debilidad, sino una forma de inteligencia.
Según el informe Skills for Life del Banco Interamericano de Desarrollo, la empatía y la compasión no son solo cualidades deseables. Son útiles. Mejoran la convivencia, reducen los conflictos, favorecen la cooperación.
Cómo integrar la empatía y la compasión en la escuela hoy
Para enseñar empatía no es necesario reescribir la Constitución ni rediseñar el currículo nacional. Tampoco hace falta inventar una asignatura nueva. A veces, basta con cambiar el modo en que se escucha una respuesta, se gestiona una interrupción o se reacciona a un conflicto. En realidad, muchas escuelas ya trabajan la empatía. Lo hacen, a menudo, sin saberlo.
La integración de la empatía y la compasión en la vida escolar requiere de cierta intención. La primera clave es que no puede ser una “actividad decorativa”. Si se plantea como algo puntual (una semana temática, una dinámica al final de clase, una ficha para rellenar emociones), el efecto será mínimo. No porque esté mal, sino porque no basta.
Hay múltiples formas de hacerlo con sentido. Se puede incorporar en proyectos de aprendizaje-servicio, donde los alumnos identifican una necesidad real en su entorno y actúan para abordarla. También en lecturas guiadas que inviten a explorar el punto de vista de los personajes. O en debates estructurados, donde no se gana por aplastar al otro, sino por entenderlo. O en sesiones de tutoría que no sean meras asambleas de control de conducta, sino espacios para conversar sin prisa.
Otra opción, más sistemática, es la formación docente. Porque enseñar empatía sin haberla trabajado personalmente es como enseñar natación sin haberse mojado nunca. Muchos programas actuales empiezan por los adultos, no por los alumnos. Si un docente nunca ha tenido un espacio seguro para hablar de sus propias emociones, difícilmente podrá facilitar uno para sus estudiantes.
También se pueden introducir rituales breves, sin pretensiones terapéuticas: una pausa para respirar al empezar clase, una ronda de “qué tal” sin levantar la mano, una carta que no se entrega pero se escribe. No transforman mágicamente la convivencia, pero crean pequeños hábitos de atención mutua. A veces es suficiente.
Los obstáculos, por supuesto, no son menores. La sobrecarga de contenidos, la presión por los resultados, la escasez de tiempo y la tentación de volver al orden por la vía rápida hacen que muchos centros aparquen estas iniciativas antes de que echen raíces. Pero algunos perseveran. Y lo que encuentran, cuando lo hacen bien, no es un milagro educativo ni un salto en PISA. Es algo más básico: un ambiente donde los alumnos se sienten vistos. Y donde el aula se parece un poco menos a un trámite.
Medir para mejorar: evaluación y seguimiento
La empatía y la compasión pueden enseñarse, sí. Pero cuando se intenta medirlas, la cosa se complica. No es algo fácilmente cuantificable. No aparecen en gráficos vistosos ni encajan del todo en escalas de rendimiento. Aun así, la evaluación es posible. Y, sobre todo, necesaria. Porque si no se evalúa nada, lo que se enseña corre el riesgo de volverse anecdótico. Y si se evalúa mal, puede volverse inútil.
El método más extendido es el autoinforme. Se pregunta directamente a los estudiantes cómo creen que sienten, cuánto entienden a los demás o con qué frecuencia actúan para ayudar. La Escala Básica de Empatía, desarrollada por Jolliffe y Farrington, es una de las más utilizadas en adolescentes, con versiones validadas en varios idiomas, incluido el español. También se usa la Escala de Amor Compasivo de Sprecher y Fehr, que diferencia entre compasión hacia personas cercanas y compasión hacia desconocidos o hacia “la humanidad” en general. En esta última, curiosamente, la mayoría puntúa bastante más bajo.
Estas escalas funcionan razonablemente bien, pero no son infalibles. Dependen del nivel de autoconciencia del estudiante, de su sinceridad y de su deseo de parecer buena persona. A veces, la puntuación mide más el ideal que la realidad. Por eso conviene complementar los autoinformes con otras herramientas más indirectas.
Algunas escuelas observan comportamientos concretos: cuántos conflictos se resuelven sin sanción, cuántos alumnos intervienen para apoyar a un compañero, qué tipo de lenguaje se utiliza en clase. Otras recopilan relatos cualitativos, portafolios o pequeños proyectos que reflejan comprensión emocional. No son datos “duros”, pero dicen mucho.
En contextos de investigación, incluso se han probado técnicas de neuroimagen: mostrar imágenes con carga emocional y observar qué zonas del cerebro se activan. Funcionan, pero requieren un laboratorio, un equipo especializado y una considerable dosis de paciencia. No es, por ahora, algo que pueda aplicarse a la evaluación ordinaria en un centro educativo.
La clave está en encontrar métodos proporcionales al propósito. No hay que convertir la empatía en una asignatura con notas numéricas, sino asegurarse de que los esfuerzos tienen algún efecto. A veces bastará con escuchar a los propios estudiantes: si se sienten más comprendidos, si conviven mejor, si discuten menos y conversan más. No todo es cuantificable. Pero algunas cosas, si no se atienden, simplemente desaparecen.
Una escuela empática es una escuela que transforma
La empatía y la compasión no son una moda educativa ni un lujo moral. Son habilidades con respaldo empírico e impacto comprobado. Mejoran el clima escolar, reducen la conflictividad, fortalecen los vínculos y preparan mejor que los logaritmos neperianos para la vida en común. Y lo más relevante: se pueden enseñar.
Hay escuelas que ya lo están haciendo. Algunas lo hacen desde programas estructurados, otras desde gestos cotidianos. Y aunque no todas tienen los mismos medios, sí pueden compartir el mismo propósito: formar personas que no solo sepan pensar, sino también convivir.
El reto ahora no es técnico. Es político y cultural. Se trata de decidir si queremos que los sistemas educativos sigan centrados en competencias individuales o si estamos dispuestos a reconocer que educar también es preparar para habitar el mundo junto a otros.