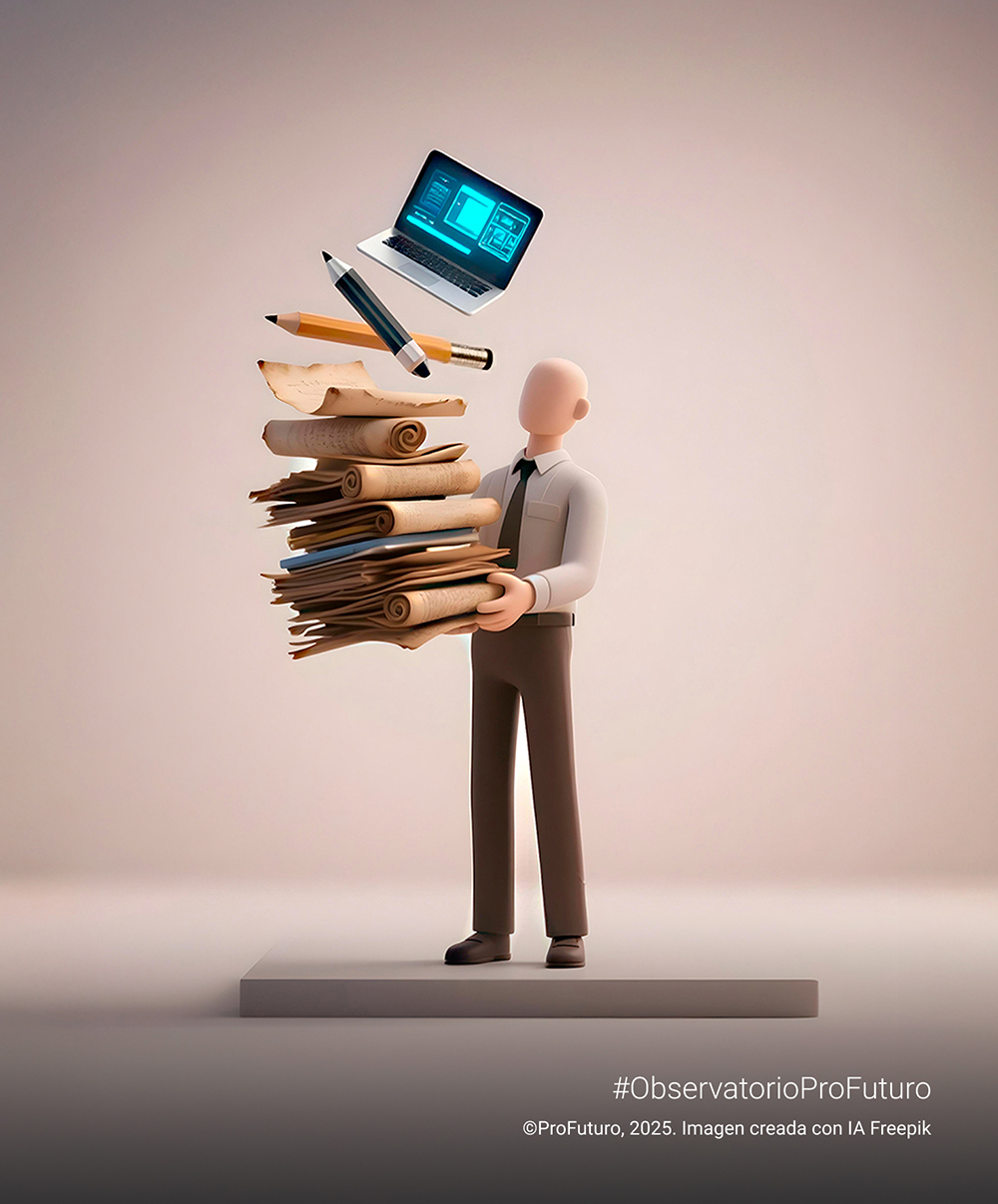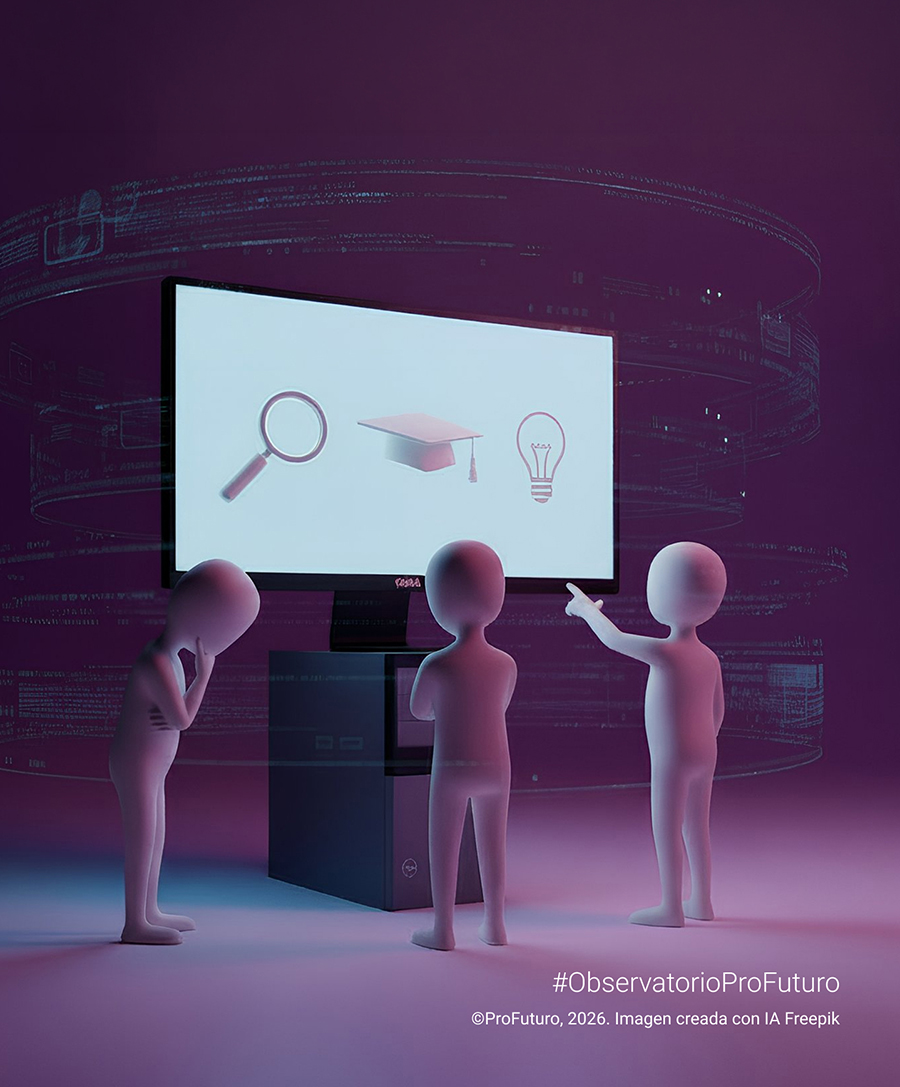La gran paradoja: transformación digital con docentes analógicos
En los últimos años, la transformación digital de la educación se ha convertido en un mantra repetido hasta la saciedad en foros internacionales, planes de gobierno y estrategias institucionales. Se multiplican los discursos sobre innovación, sobre el poder de la inteligencia artificial y la necesidad de preparar a los estudiantes para un futuro incierto pero digital. Sin embargo, al descender de los documentos oficiales al terreno de la escuela, la escena es mucho menos prometedora: nuestros docentes, los verdaderos agentes de cambio en las aulas, siguen careciendo de las competencias digitales más elementales.
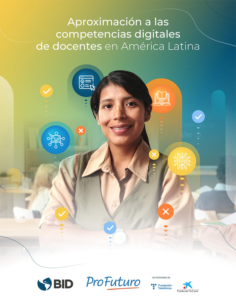 El estudio Aproximación a las competencias digitales de docentes en América Latina, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación ProFuturo, nos muestra una fotografía alarmante. Con datos de más de 28.000 docentes de seis países de América Latina, el informe muestra que mientras hablamos constantemente de innovación tecnológica, la mayoría de quienes deberían llevarla al aula no dispone de las herramientas para hacerlo.
El estudio Aproximación a las competencias digitales de docentes en América Latina, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación ProFuturo, nos muestra una fotografía alarmante. Con datos de más de 28.000 docentes de seis países de América Latina, el informe muestra que mientras hablamos constantemente de innovación tecnológica, la mayoría de quienes deberían llevarla al aula no dispone de las herramientas para hacerlo.
La paradoja es evidente. Se espera que los docentes sean mediadores de la cultura digital, guías en un mundo saturado de información, orientadores frente a los riesgos y posibilidades de las tecnologías emergentes. Y, sin embargo, gran parte de ellos se ve obligado a improvisar, a moverse por ensayo y error, sin el respaldo de una formación sistemática que acompañe sus necesidades reales. La brecha digital docente, lejos de cerrarse, amenaza con perpetuar la desigualdad educativa en una región donde la calidad y la equidad siguen siendo asignaturas pendientes.
La innovación pedagógica, que es el verdadero catalizador de una educación más equitativa y de calidad, continúa siendo la dimensión más rezagada. Y mientras tanto, los discursos sobre digitalización educativa siguen proyectando una imagen de cambio que la realidad, a pie de aula, todavía desmiente.
Radiografía de las competencias digitales docentes
El estudio del BID y ProFuturo parte de un marco conceptual amplio que entiende las competencias digitales docentes como un conjunto de habilidades distribuidas en tres dimensiones: pedagógica, ciudadanía digital y desarrollo profesional. Para medirlas, utiliza una adaptación de la Guía Edutec, desarrollada originalmente en 2016 por el Centro de Innovación para la Educación Brasileña (CIEB) y posteriormente adaptada y puesta a disposición como herramienta de código abierto por la Fundación ProFuturo.
La Herramienta de Autoevaluación de Competencias Digitales, basada en la Guía Edutec, se diseñó como un instrumento de autoevaluación: los docentes responden a un cuestionario que permite diagnosticar su propio nivel de competencia digital en distintas áreas. La herramienta genera informes automáticos que clasifican a los docentes en diferentes niveles de logro (exposición, familiarización, adaptación, integración y transformación), con descriptores específicos para cada estadio. Estos descriptores incluyen, por ejemplo, desde la simple capacidad de usar un recurso digital básico hasta la integración plena de tecnologías en procesos pedagógicos innovadores.
Los resultados de una muestra de más de 28.000 docentes en seis países de América Latina revelan un panorama preocupante. Solo el 27% de los docentes considera que alcanza un nivel básico en el uso pedagógico de la tecnología: diseñar actividades de aprendizaje que integren recursos digitales, evaluar a través de plataformas o combinar metodologías tradicionales con herramientas innovadoras. Es decir, tres de cada cuatro maestros reconocen que carecen de los fundamentos necesarios para incorporar las TIC a la práctica cotidiana de aula.
En cuanto a la ciudadanía digital, apenas el 29% supera el umbral mínimo. Esta dimensión, que abarca la capacidad de enseñar a los estudiantes a usar la tecnología de manera ética, segura y responsable, se perfila como un déficit especialmente grave en un momento en el que proliferan fenómenos como la desinformación, el ciberacoso o el uso problemático de las redes sociales.
La tercera dimensión, el desarrollo profesional, presenta cifras algo más alentadoras: el 40% de los docentes alcanza el nivel básico. No obstante, lo que este dato indica es que los maestros están recurriendo a la tecnología principalmente para su propia formación, como acceso a cursos en línea, búsqueda de materiales o participación en comunidades virtuales, más que para transformar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes.
El contraste es cristalino: los docentes se benefician de la tecnología para crecer individualmente, pero no logran trasladar ese potencial al espacio más decisivo, el del aula. La innovación pedagógica, que es el verdadero catalizador de una educación más equitativa y de calidad, continúa siendo la dimensión más rezagada. Y mientras tanto, los discursos sobre digitalización educativa siguen proyectando una imagen de cambio que la realidad, a pie de aula, todavía desmiente.
Factores que condicionan la brecha
Los bajos niveles de competencia digital docente en América Latina no se distribuyen de manera homogénea. El estudio permite identificar una serie de factores que inciden significativamente en los resultados, revelando la complejidad del problema y la necesidad de abordarlo desde múltiples frentes.
La edad, en primer lugar, marca diferencias evidentes. Los docentes más jóvenes suelen mostrar una mayor autoconfianza en el uso de la tecnología, fruto de una familiaridad generacional con los dispositivos digitales. Sin embargo, esta ventaja no siempre se traduce en un uso pedagógico más sofisticado. La habilidad para manejar redes sociales o aplicaciones no garantiza por sí misma la capacidad de integrarlas en prácticas didácticas estructuradas y con valor educativo. La competencia digital docente es mucho más que destreza técnica: es, sobre todo, competencia pedagógica.
El género constituye otro factor significativo. Los hombres tienden a autoevaluarse con niveles más altos de competencia que las mujeres, aunque diversos estudios advierten que esta diferencia puede reflejar más bien sesgos de percepción que desigualdades reales en las habilidades. La subestimación femenina y la sobreestimación masculina, fenómenos ampliamente documentados en la literatura sobre autopercepción, sugieren que la brecha de género en competencias digitales docentes podría ser, al menos en parte, una brecha de confianza.
El nivel de formación académica también influye. Los docentes con posgrado presentan mayores probabilidades de alcanzar un nivel básico en todas las dimensiones, en comparación con aquellos que solo cuentan con estudios universitarios o técnicos. Ello parece indicar que la exposición a procesos formativos más complejos —en los que el uso de recursos digitales es más común— contribuye a desarrollar cierta soltura en el manejo de la tecnología.
Más determinante aún es la formación específica en TIC. Haber participado en cursos de capacitación en tecnología educativa aumenta hasta en veinte puntos porcentuales la probabilidad de superar el umbral mínimo de competencia digital. Este hallazgo confirma algo que debería ser obvio, pero que a menudo se pasa por alto: las competencias no surgen de manera espontánea, requieren políticas de formación sistemática y continua.
Por último, el área de enseñanza marca una diferencia clara. Los docentes de materias STEM (ciencias, matemáticas, tecnología) tienden a mostrar mejores resultados que quienes enseñan en humanidades o educación inicial. Esto refleja tanto la naturaleza de sus disciplinas, más próximas al uso de herramientas digitales, como la mayor disponibilidad de recursos específicos para esas áreas.
En conjunto, estos factores confirman que la brecha digital docente no es una cuestión meramente individual. Es una construcción social y estructural, resultado de la interacción entre edad, género, formación académica, acceso a capacitación y campo disciplinar. Afrontarla exige, por tanto, un enfoque integral que no se limite a repartir dispositivos o instalar conectividad, sino que invierta en capital humano y en políticas de equidad.
Hacia una formación docente verdaderamente transformadora
Como ya hemos establecido varias veces en este Observatorio, el déficit de competencias digitales docentes no se resolverá con más dispositivos ni con simples programas de conectividad. La experiencia de las últimas dos décadas muestra claramente que la brecha no es tecnológica, sino pedagógica. Por eso, tanto el BID como ProFuturo insisten en que la clave está en la formación docente: una formación continua, situada, práctica y con capacidad de transformar la cultura escolar.
En lo que se refiere a esta formación, el estudio identifica varios principios esenciales. En primer lugar, la capacitación debe ser continua. La alfabetización digital no puede reducirse a cursos puntuales, impartidos una vez y olvidados al cabo de unos meses. La velocidad del cambio tecnológico exige acompañamiento permanente, con espacios de actualización y reciclaje profesional que permitan a los docentes mantenerse al día.
En segundo lugar, la formación debe ser situada y práctica. De poco sirven las capacitaciones estandarizadas, descontextualizadas y excesivamente teóricas. Los maestros necesitan oportunidades para experimentar en su propio entorno, con sus estudiantes y recursos reales. Es en la práctica, en la prueba y en el error, donde se construyen competencias duraderas.
Un tercer principio es la colaboración entre pares. La investigación internacional ha demostrado que el aprendizaje docente es más efectivo cuando se produce en comunidades profesionales: grupos de maestros que comparten experiencias, se observan mutuamente y construyen conocimiento colectivo. La tecnología puede potenciar estas redes, siempre que exista una política que las promueva.
El informe subraya, además, la necesidad de reforzar la dimensión de la ciudadanía digital. Enseñar a los docentes a manejar herramientas no es suficiente. Hay que formarles para guiar a sus estudiantes en el uso seguro, crítico y responsable de la tecnología. En un entorno saturado de información, plagado de noticias falsas, discursos de odio y riesgos de privacidad, esta competencia se vuelve tan importante como la propia alfabetización en lectura o escritura.
Por último, los autores reclaman políticas públicas coherentes y sostenibles. La formación docente no puede depender de iniciativas aisladas, muchas veces ligadas a la cooperación internacional o a proyectos de corto plazo. Se requiere un marco nacional que articule esfuerzos, garantice financiamiento estable y establezca sistemas de evaluación y diagnóstico que permitan conocer con precisión las necesidades de los maestros.
En otras regiones, como Uruguay con el Plan Ceibal o Portugal con el Programa de Competencias Digitales para Docentes, se han dado pasos importantes en esta dirección. América Latina dispone ya de experiencias valiosas, pero falta el salto a la escala nacional y regional. Solo así será posible transformar la retórica de la innovación digital en una realidad cotidiana para millones de estudiantes.
Voluntad política, inversión sostenida y cambio de enfoque
La fotografía que ofrece el estudio del BID y ProFuturo es clara y contundente: los docentes de América Latina aún no disponen de las competencias digitales necesarias para que la transformación educativa sea algo más que un eslogan. Mientras el discurso oficial insiste en la innovación tecnológica, en las aulas prevalece la improvisación y la insuficiencia formativa. La brecha digital docente no solo sigue ahí, sino que amenaza con ensancharse si no se adoptan medidas decididas y sostenidas.
La falta de preparación digital de los maestros incide directamente en la calidad de los aprendizajes, en la equidad de oportunidades y en la capacidad de los sistemas educativos para responder a los desafíos de una sociedad en constante mutación tecnológica. Por eso, esto no es un obstáculo menor. Allí donde los docentes no están preparados, la digitalización de la educación no es más que un espejismo. Y, como siempre, los más perjudicados son los estudiantes vulnerables.
Cerrar esta brecha exige voluntad política, inversión sostenida y un cambio de enfoque: entender que la transformación digital no se logra con infraestructura o aplicaciones, sino con capital humano. Para ello, también es fundamental (y en esa línea se encuentra el desarrollo y adaptación de la Herramienta de Autoevaluación) que los docentes puedan reconocer su punto de partida y tengan acceso a oportunidades formativas pertinentes. Pero también se necesita una disposición activa por parte del profesorado para crecer, mejorar y fortalecer sus competencias.
Los países que han avanzado en esta dirección lo han hecho situando la formación docente en el centro de sus políticas. América Latina no puede permitirse otra cosa: sin maestros competentes digitalmente, no habrá innovación posible ni educación de calidad para todos. Y perder esa oportunidad sería, en definitiva, perder el futuro.